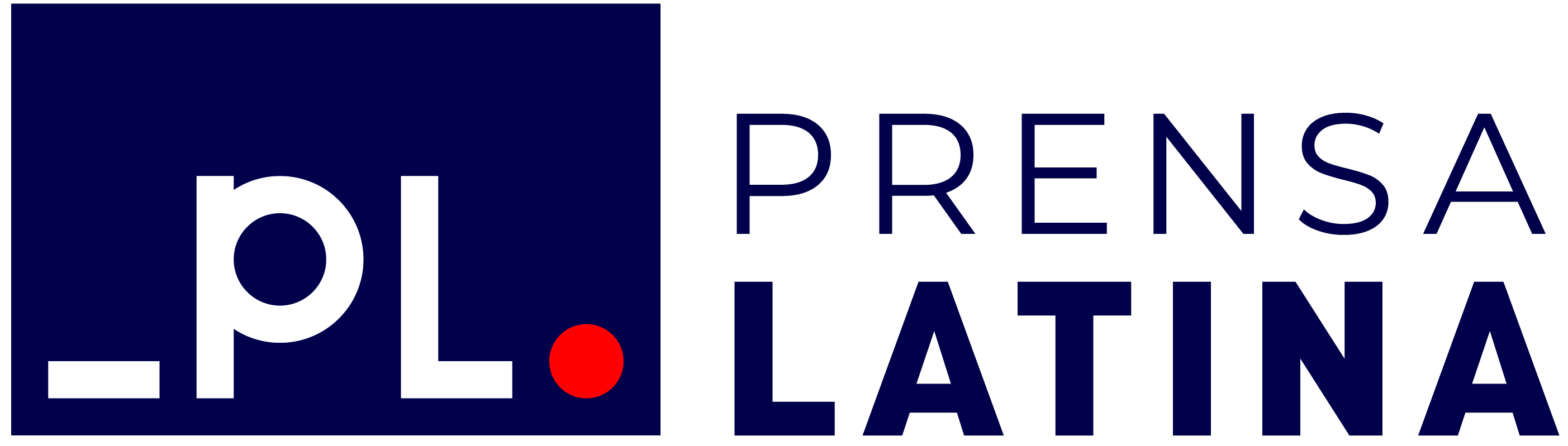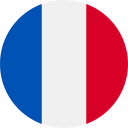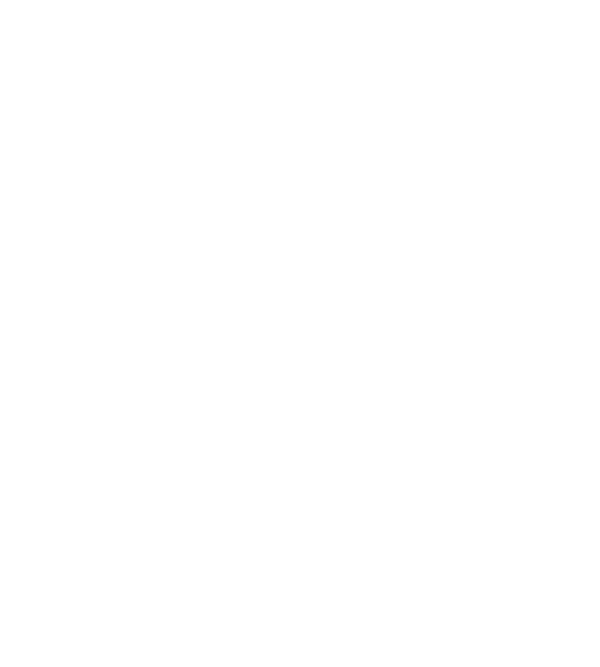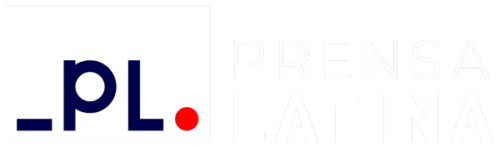Por Carmen Esquivel
Corresponsal jefa en Chile
Según la Cepal, solo en el área comprendida por el Caribe hispano, Centroamérica y México la población adulta mayor que apenas representaba 2,5 millones en 1950, llegará a 75,2 millones hacia 2070, casi un tercio del total de habitantes.
El tema fue abordado en una entrevista concedida a Prensa Latina por la funcionaria en México de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la chilena Sandra Huenchuan Navarro, quien acaba de concluir un estudio sobre la materia.
-Cuando usted habla de políticas de largo plazo para atender el envejecimiento poblacional. ¿A qué se está refiriendo?
-Este tipo de cuidados se basan en tres componentes muy relacionados. Por una parte, tienen que ver con la atención a personas con limitaciones para realizar actividades básicas (alimentarse, bañarse o vestirse), o instrumentales (salir de compras, preparar alimentos o usar el transporte).
El segundo elemento es el apoyo para las actividades sociales, de manera que no pierdan su nexo con la comunidad y con las familias que están fuera de su lugar de residencia.
Y el tercero incluye los cuidados al final de la vida, es decir, aquellos que se brindan desde el momento en que una persona desarrolla una enfermedad terminal hasta su muerte.

-El estudio plantea la necesidad de reconocer los cuidados como un derecho humano. ¿Esto qué implica?
-Significa que haya una obligación del Estado con la provisión de estos servicios y que, además, esté basado en la solidaridad, el respeto a la integridad y a la intimidad de las personas.
Muchas veces tratamos a las personas mayores como niños porque no tenemos otro modelo para trabajar con ellas y eso anula su integridad y afecta su dignidad también.
-Cómo ve usted a la subregión en el cumplimiento de estos objetivos?
-En el Caribe, México y Centroamérica la marcha es con distintos ritmos. Hay algunos países que están más avanzados, como Cuba y Costa Rica, y en otros es más lento debido a las características de la población y del tránsito hacia sociedades envejecidas.
Ahora, lo que hemos visto es que aún tenemos muchos desafíos porque en general el tema no está instalado en la agenda de las políticas públicas.
La falta de regulación es uno de los principales problemas, sobre todo en las residencias de cuidados de origen privado, donde no siempre se cumplen los estándares de calidad requeridos o se respetan los derechos humanos.
La atención al final de la vida es algo que también tenemos que reforzar, la probabilidad de morir con sufrimiento existe y puede afectar mayormente a los ancianos.
No siempre se cuenta con los cuidados paliativos necesarios. Contar con médicos y abrir espacios para la participación de las familias en estos últimos momentos son aspectos que hoy día preocupan y tenemos que reforzarlos.
En cuanto a la integración en la comunidad, en algunos lugares se ha trabajado más a través de los centros de día o las ayudas a domicilio, pero la cobertura de estos programas, con excepción de algunos países, sigue siendo limitada y la calidad de los servicios también presenta desafíos.
ALGUNOS MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN
Sandra Huenchuan Navarro es Doctora en Estudios Latinoamericanos y desde 2002 se ha desempeñado en la Cepal como especialista en el tema de envejecimiento.
Su estudio abarcó países como Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, México, Panamá y República Dominicana.

-¿En sus investigaciones en la subregión hay algunas experiencias que le han llamado la atención y pudieran ser ejemplo de buenas prácticas?
-Nosotros estudiamos varios países y encontramos una diversidad de perfiles demográficos y de formas de resolver los asuntos de cuidados en cada uno de ellos.
La estrategia costarricense, basada principalmente en la comunidad, ha sido una buena experiencia. Como modelo fue innovador en su momento, si bien todavía tiene multiplicidad de desafíos relacionados con la cobertura y el financiamiento.
Este enfoque se distingue por la búsqueda de alternativas para permitir a las personas mantenerse en sus entornos familiares y comunitarios, y en él participan diversos actores, desde el gobierno local y Organizaciones No Gubernamentales, hasta voluntarios, iglesias y empresas privadas.
Los servicios son diversos y van desde las necesidades elementales, como la alimentación e higiene, hasta los hogares comunitarios, las familias solidarias y la atención domiciliar.
En el caso de Cuba, el país tiene una trayectoria en los temas de cuidado a largo plazo más amplia y cuando recién se estaba abordando el tema en la región, alrededor de 2003, la isla ya tenía profesionales formados en geriatría y trabajadores sociales capacitados.
Esta avanzada pensando en los adultos mayores ha estado por lo general radicada en el Ministerio de Salud Pública.
Una experiencia genuinamente cubana son los Círculos de Abuelos, acción grupal que contribuye a la recuperación de las capacidades físicas, la socialización y autonomía de las personas de la tercera edad.
Al cierre del primer trimestre de 2024 se contaban en el país con 15 mil 648 instituciones de este tipo donde los ancianos acuden a realizar ejercicios y participan en excursiones y actividades culturales.
También están las Casas de Abuelos, centros de atención diurna que acogen a personas sin amparo filial o cuyos familiares no pueden atenderlos durante el día y donde se ofrecen distintas actividades sociales.

-Usted habla en su estudio sobre la necesidad de ver los cuidados no solo como una tarea o una responsabilidad, sino también como un motor de empleo formal. ¿Pudiera abundar en esa materia?
-Efectivamente, lo vemos más en Europa, todavía en América Latina esto no está completamente visibilizado, pero los cuidados son un sector de generación de empleos en el ámbito de los servicios personales.
Si nosotros solamente lo miráramos en la migración que va a algunos países europeos, veremos que donde mayoritariamente están ocupados es en el cuidado de las personas dependientes.
Ahora, como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo, estos deben ser empleos decentes, donde los cuidadores tengan acceso a seguridad social, a salud y a un seguro de riesgos laborales, por ejemplo.
Hasta ahora ha ocurrido que generalmente este es un sector subvalorado, pero tenemos que cambiar esa percepción y pensar que los cuidados nos aportan como personas, tanto cuando los damos, como cuando los recibimos.
arb/Car