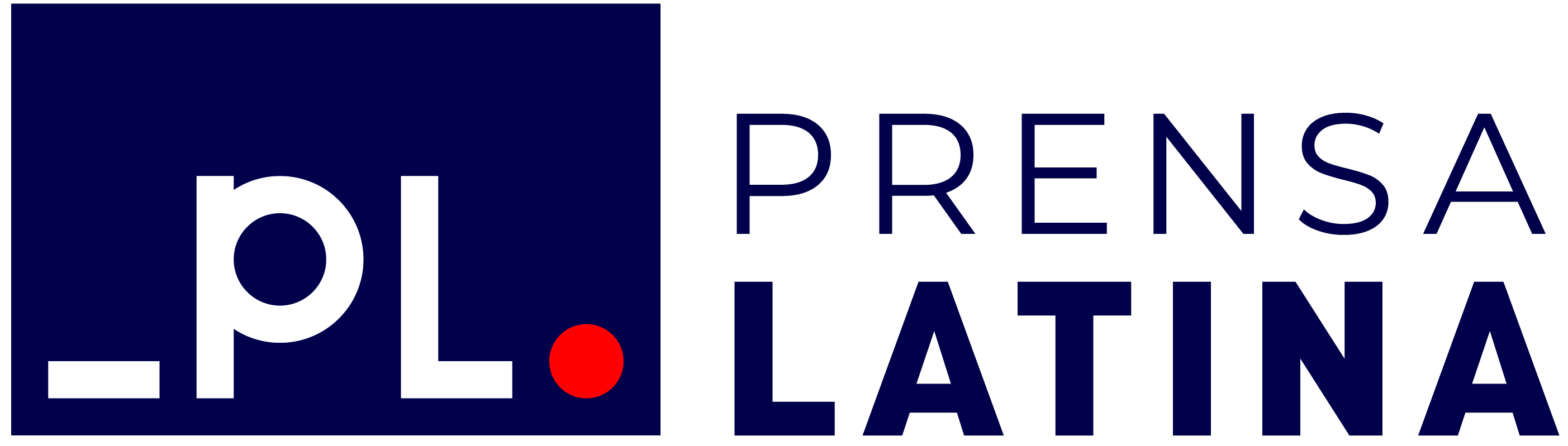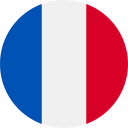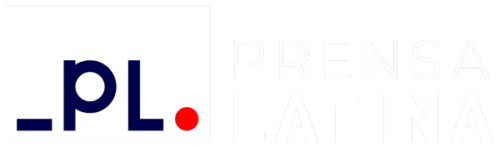Como él, todo cocinero cuscatleco sabe que el principal ingrediente de la tradición culinaria de El Salvador no es el maíz, el frijol o el ayote, si no la nostalgia: la evocación de la mesa familiar, el bocado para conjurar el hambre, el pan dulce sumergido en café…
En esta nación centroamericana no solo convergen placas tectónicas que mecen al país como un gran valle de hamacas, si no fuertes influencias de la gastronomía de la América precolombina, las ollas europeas y las especias moriscas, enriquecidas por la necesidad.
De hecho, la urgencia práctica de alimentarse en el ajetreo cotidiano, con las suficientes calorías para saciarse y seguir la brega, marcó el nacimiento del plato que identifica -y convoca- a los salvadoreños, estén donde estén: la pupusa.
EL “FAST FOOD” GUANACO
Quizás la mayor herejía cultural que exista sea visitar un país y no interesarse por las cosas que enorgullecen a su pueblo, y en el caso de El Salvador, dicho pecado sería venir y no comer pupusas.
Popular y gourmet, ya sean de maíz o arroz, rellenas de frijol, queso, chicharrón, loroco, camarones, chipilín o moras, las pupusas son embajadoras de la gastronomía cuscatleca, y que te conviden a comerlas resulta la mayor de las deferencias.
Tradicionales, revueltas o locas, coloreadas o con lunares del quesillo tostado, cocidas en plancha o en el ancestral comal, esta suerte de torta rellena es el “fast food” por antonomasia en El Salvador, que satisface la necesidad de comer breve y sustancioso.
Algunos lingüistas estiman que el término proviene de la conjunción de los vocablos náhuat “popotl” (grande, relleno, abultado) y “tlaxkalli” (tortilla). O sea, la pupusa es una tortilla rellena.
La tradición manda comerla con las manos, agregándole una salsa aguada de tomate, ajo y orégano, y aderezándola con “curtido”, un escabeche de repollo, zanahoria, cebolla, jalapeño y, a veces, remolacha y rábano.
Gracias al carácter emprendedor y nostálgico de la diáspora salvadoreña, abundan los lugares del mundo donde uno puede comerse una pupusa, pero la Meca es y será este país, donde hay para todos los gustos y bolsillos.

Planes de Renderos y Antiguo Cuscatlán se disputan el título de mejor lugar para comer pupusas de maíz, aunque Olocuilta no tiene rival en las de arroz, cocidas a la antigua, sobre un comal de barro a guisa de plancha.
Pero los salvadoreños solo suelen comerlas en desayunos y cenas. Nadie sabe por qué, pero rara vez las encuentras para almorzar…
ALMUERZO Y SANTO REMEDIO
Un plato recurrente en los mediodías salvadoreños es la sopa, herencia del castellano puchero, que aquí se consume con varios protagonistas: el chorizo, la gallina india, el mondongo, las costillas de res, pero la más especial es, sin dudas, el sopón de pata.
Se trata de una delicia cocida con la panza de la vaca, especias, yuca, elote, zanahorias, repollo, plátano, güisquil o chayote, y un curtido de cebollas, limón y cilantro, capaces de entonar el estómago, y como sugiere su nombre, resucitar a un finado.
Alvarado estima que las sopas salvadoreñas tienen su antecedente en la contundente “olla podrida” o el “caldo portugués”, que vivieron un mestizaje al adoptar viandas locales como la yuca, el plátano e incluso el taro, amén de las especias del país.

El consumo de la res en sus múltiples variantes respondió, como siempre, a un factor socioeconómico: cuando en El Salvador proliferaban los obrajes de añil, la exportación del llamado “oro azul” precisaba de los zurrones de cuero de vaca.
“En consecuencia, el que tuviera añil necesitaba el ganado, y era muy barato disponer de abundante carne”, explicó Alvarado en diálogo con Prensa Latina.
A inicios del siglo XX, con la introducción de los tintes industriales, casi desapareció el añil, y por ende, la ganadería. Por suerte quedaron las recetas, y la posibilidad de importar carne…
CÓMPLICE DISCRETO
Algo que tampoco falta en la mesa salvadoreña es el queso artesanal, de añejamiento breve y peculiar textura, ya sea para acompañar el frijolito del desayuno cuscatleco o para darle carácter a las tortillas, insípidas para el paladar foráneo.
Este producto se antoja un cómplice discreto y constante en la gastronomía nacional, y en la norteña Ciudad Dolores le han rendido culto con ejemplares monumentales que superan las mil libras, y sin aditivos químicos.
Las queserías de esa localidad del departamento Cabañas procesan a diario más de mil 500 litros de leche de vaca para elaborar 250 libras de queso y otros subproductos, como la crema hecha a partir de la nata batida, ideal para aderezos.

La leche reposa en unas canoas laminadas, y tras sacarle la nata se le añaden pastillas de cuajo para espesarla; luego se agrega sal y se prensa en tornos de madera para que escurra durante ocho días el suero acumulado.
En cuanto a la dureza del producto, depende del tiempo que las marquetas (bloques de queso) permanezcan a la intemperie, solo cubiertas por mantas: por ejemplo, el “duro-viejo” es madurado durante dos meses.
Esta gama incluye la cuajada, el capita, los especiados con chile y loroco, el terrón, seco y fuerte, y los rallados, para acompañar los “elotes locos”.
HORA DE CHUPONEAR
Los salvadoreños compensan el pecado de echarle demasiada agua a su buen café con la práctica de chuponear, esto es, sumergir el pan dulce en la rala y aromática infusión.
Es más, para los puristas que no soportan las versiones claras y adulteradas del café -léase el americano- se hace más llevadero su eventual consumo cuando mojan el bizcocho en lo que algunos llaman, bondadosamente, “agüe’calzón”.
De hecho, la competencia es dura a la hora de chuponear: pichardines, peperechas, novias, santanecas, marquesotes y quesadillas se prestan para una costumbre casi litúrgica, aunque los preferidos son, por mucho, el salpor y la semita.

El salpor es un pequeño bizcocho hecho con harina de arroz y almendra, típico de la panadería cuscatleca, difícil de tragar a secas, pero ideal para sumergirlo en una taza de café antes de cada mordida.
Según Alvarado, el término “salpor” es una contracción de “sal, por favor”, aunque también denota a una variedad de maíz tamizado en un polvo finísimo. En sus orígenes llevaba harina de almendras, pero luego se hizo de arroz y ahora de almidón.
Como mucho de la repostería local, la receta del salpor llegó a Centroamérica con los colonizadores ibéricos, y a diferencia de otros postres de estación o fechas puntuales, este se come cualquier día.

Otro clásico local para el chuponeo es la semita, una joyita azucarada que tiene sus raíces en el pan judío cocido en Europa, y que mutó de lo salado a lo dulce recién en el siglo XX.
En esencia es un emparedado, solo que las tapas son dos láminas de harina integral, crujientes y de mediano grosor, que apresan un almíbar de panela (raspadura), a veces mezclado con jalea de piña, y espolvoreado con azúcar.
Una peculiaridad de la semita es el diseño en forma de red de su cubierta, lo cual la diferencia de otros refrigerios locales que, básicamente, surgen de los mismos ingredientes: harina, azúcar, manteca, levadura, huevo, sal y horno.

Hay dos tipos de semita en El Salvador: la pacha (más chata) y la alta (más voluminosa y sin relleno), pero ambas con el característico piteado del decorado, y una carga calórica que asusta a los embajadores del estilo “fit”.
arb/cmv
(*) Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador

Este trabajo contó con la colaboración de Danay Galletti, jefa de Redacción Cultura; Amelia Roque, editora; Claudia Hernández Maden, periodista de la Redacción Cultura; Iramsy Peraza y Lonny López, corresponsales de Prensa Latina en China y Wendy Ugarte, webmáster.