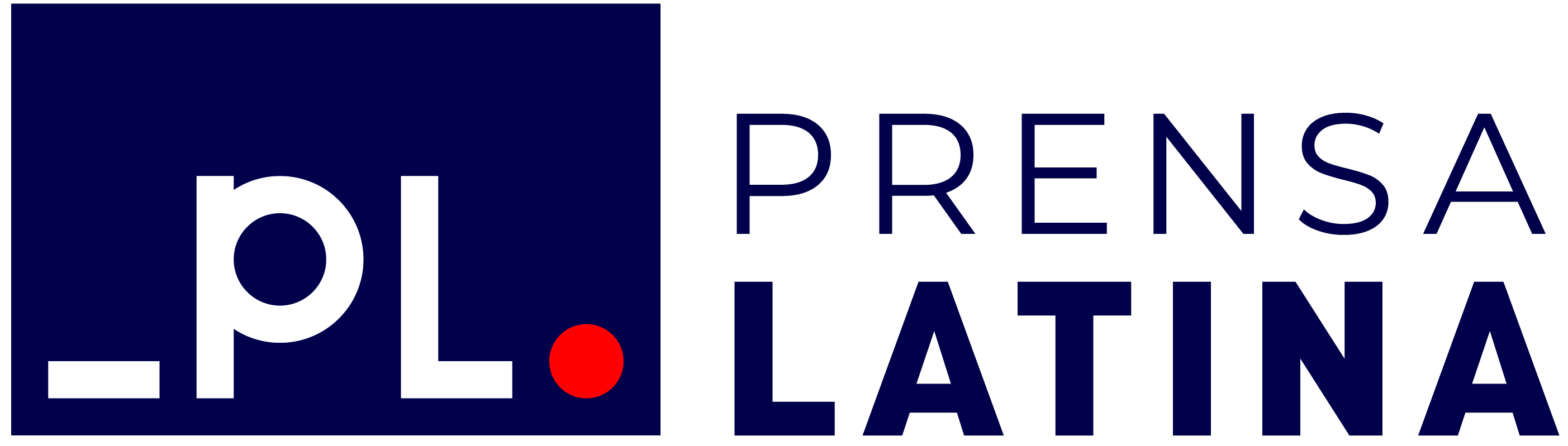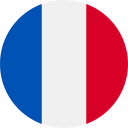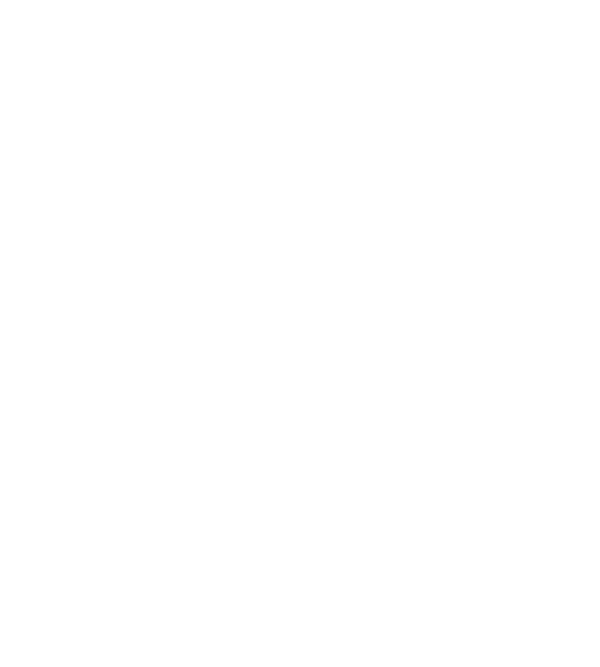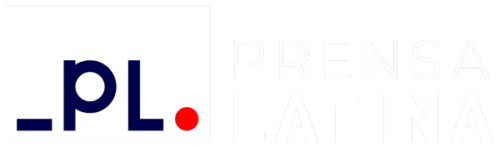Nacida en la región rural de Nyeri, Kenya, el 1 de abril de 1940, la hoy reconocida bióloga, ecologista y activista política, la primera mujer africana en recibir ese galardón, forjó su camino desafiando los cánones y estableciendo un ejemplo de superación para sus congéneres.
Sus orígenes parecían destinarla a la labor en los campos, recoger leña y acarrear agua, pero Wangari estudió, sobresalió en ese empeño y logró una beca que le permitió viajar a Estados Unidos y cursar la especialidad de Biología en el Mount St. Scholastic College de Atchinson, Kansas, y luego la maestría en esta ciencia, en Pittsburg.
Al regresar a su país pudo haberse conformado con su puesto de ayudante de investigación de microanatomía en el Departamento de Anatomía Veterinaria de la Universidad de Nairobi, pero una vez más se impuso metas superiores y se fue a Alemania, a la Universidad de Giessen, para continuar sus estudios.
Así, en 1970 la kenyana se convirtió en la primera mujer de África Central y Oriental en obtener un doctorado, en este caso en Anatomía Veterinaria; y unos años más tarde también fue pionera en comandar un departamento en la Universidad de Nairobi, y en ser nombrada Profesora Asociada de ese centro.
A pesar de que la colonización inglesa fue diferente a la portuguesa o cualquier otra, que una niña pudiera estudiar, licenciarse y empezar el trabajo que luego se dio a conocer, deja varias lecciones, especialmente para las mujeres en medio de un mundo que continúa siendo muy machista, valoró el profesor Adriano Mixinge.
En diálogo con Prensa Latina, el historiador, escritor y crítico de arte angoleño resaltó que la labor de esta mujer fue revolucionaria, pues anticipó la conciencia ecológica y los temas ambientales que hoy están en la palestra, así como la realización de iniciativas fuera de un partido político, y el interés en torno a la comunidad.
Téngase en cuenta que si ya transcurrido el primer cuarto del siglo XXI todavía hay quienes se empeñan en negar el cambio climático, en 1977 cuando Wangari creó el Movimiento Cinturón Verde para promover la reforestación y con ella el desarrollo sostenible, fue una dura batalla que se entendiera la necesidad de ese enfoque.
EN EL CENTRO DE LA ACCIÓN
El centro del Movimiento fueron las mujeres, pues respondía en parte a las necesidades identificadas por ellas en las zonas rurales, como la falta de leña, agua potable, dietas equilibradas, vivienda e ingresos.
“En toda África, las mujeres son las principales cuidadoras, y tienen una responsabilidad importante en el cultivo de la tierra y la alimentación de sus familias. Como resultado, a menudo son las primeras en darse cuenta de los daños ambientales a medida que los recursos escasean”, comentó la kenyana al recibir el Nobel.

La iniciativa permitió unir varios elementos: impulsar la plantación de árboles ajustados a su entorno, pues los viveros se crearon con semillas de la flora local; mejorar la situación económica de las participantes y, al tiempo, luchar contra la deforestación, la erosión y la sequía.
Las mujeres asumieron en estas tareas un papel de liderazgo, pues recibían formación en ecología, dirigían los viveros y contribuían a la planificación de otros proyectos para la recolección de agua y seguridad alimentaria, de ahí que se convirtiera en un espacio de emancipación y empoderamiento.
La experiencia logró expandirse con la colaboración de la Sociedad Noruega de Silvicultura, el Fondo Voluntario para Mujeres de Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en 1986 se fundó la Red Panafricana del Cinturón Verde para educar a líderes de diferentes países en estos temas.
El Movimiento del Cinturón Verde, que le valió a Wangari el reconocimiento internacional y el Premio Nobel por la Paz casi 30 años después de sus inicios, se propagó a otras naciones, y en este periodo de tiempo plantó más de 40 millones de árboles en toda África y creó unos tres mil semilleros atendidos por alrededor de 35 mil mujeres.
A ellas dedicó el galardón, con la esperanza de que las animara a alzar la voz y a ocupar más espacios de decisión, según dijo en el discurso de aceptación.
Al ser la primera mujer africana en recibir el Nobel, esto tiene un impacto a nivel de la conciencia colectiva, hacia la mujer africana en un continente que es mayormente femenino, consideró Mixinge.

“Su legado va directamente a las jóvenes y eso tiene un efecto multiplicador de enorme relevancia. El premio de Wangari atraviesa el tiempo, porque va a esa joven mujer que automáticamente la toma como símbolo y ejemplo y puede que en el futuro dé continuidad a su obra”, añadió.
La psicóloga, escritora, y especialista en energías renovables angoleña Henda de Morais Claro, comentó a Prensa Latina que aún es necesario trabajar más en la divulgación de la vida y las ideas de esta mujer, sobre todo desde el audiovisual, para que llegue a más personas y les sirva de inspiración.
“Una figura de importancia, de impacto, tiene que ser traducida en todos los idiomas, se tienen que hacer videos, un film o un documental sobre su vida y también traducirlo en todas las lenguas para que se torne en una figura verdaderamente global”, señaló.
PARA QUE GERMINE LA SEMILLA
Wangari Muta Maathai no se limitó a abordar los temas medioambientales o las preocupaciones femeninas, sino que entendió el complicado tejido entre estos problemas y otros como los conflictos bélicos y las desigualdades económicas.
“No puede haber paz sin un desarrollo equitativo; y no puede haber desarrollo sin una gestión sostenible del medio ambiente en un espacio democrático y pacífico”, consideraba, y por eso su lucha fue en pro de la democracia y los derechos humanos y en contra de la especulación de la tierra.
Para ella, la industria y las instituciones mundiales debían entender que garantizar la justicia económica y la equidad es de mayor valor que las ganancias a cualquier precio; pues las desigualdades mundiales extremas y los patrones de consumo prevalecientes se construían a expensas del medioambiente y la coexistencia pacífica.

“Hay una deuda muy grande, porque desde 2011 que ella falleció hasta ahora; incluso desde antes, en el 2004 cuando le dieron el premio, han pasado más de 20 años, y los países, no solamente africanos sino del mundo entero, siguen teniendo los mismos problemas”, remarcó De Morais Claro.
Reflexionó que las dificultades son aún más graves que en la época de la kenyana, y muchos gobiernos ni siquiera saben que se talan árboles para hacer carbón y otros productos sin que haya un reemplazo.
La reposición de los árboles es la que garantiza la sostenibilidad, apuntó la especialista y lamentó que actualmente se comercialicen productos encarecidos, amparados bajo una supuesta sostenibilidad que en realidad no existe, pues se tala indiscriminadamente sin reforestar.
“Hay grandes causas de la humanidad a las que desafortunadamente muchas veces hemos dado la espalda y la causa ambiental es una de ellas”, expresó por su parte el historiador Mixinge, quien significó que ahora que el tema está en la palestra debería haber más personas mirando hacia la experiencia de Wangari, pero no es tan divulgada como debería.
“La educación ambiental, como pasa con la educación patrimonial, no forma parte de los currículos de estudio y uno de los lugares ideales para educar a las futuras generaciones es la escuela”, valoró, de ahí que opinó es imprescindible introducir este asunto para generar un efecto multiplicador en la conciencia colectiva y en la sociedad.

Mencionó el ejemplo de Angola, donde muchas iniciativas de la sociedad civil están dirigidas al medioambiente, pero todavía no están a la altura de las necesidades reales del terreno, además de persistir deficiencias como los pocos estudios de la floresta o la escasez de recursos para cuidar los parques naturales.
Al respecto, sostuvo que es necesario que haya conciencia de los Estados, pues no basta con que los ciudadanos quieran invertir su tiempo de modo voluntario en ese tipo de causas. Los Gobiernos deben tener conciencia de que no se puede pensar la sociedad sin una cultura ambiental, precisó.
Pero para De Morais Claro, la clave está en la responsabilidad social individual, que fue el camino que Wangari siguió.
“Peleó sola. Después la gente vio la importancia de lo que estaba diciendo, pero ella comenzó porque tomó conciencia de que era un asunto peligroso para la humanidad. Le podía costar la vida, pero consideró que era su responsabilidad social individual y decidió ir hasta las últimas consecuencias”, acotó.
Wangari Muta Maathai, una obra para imitar
arb/to/kmg