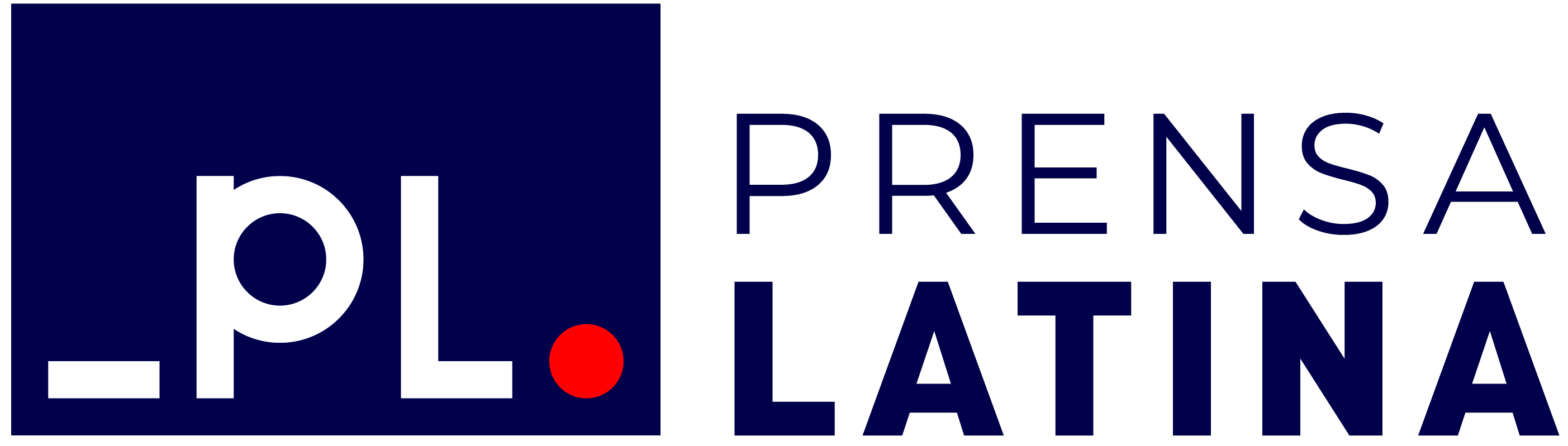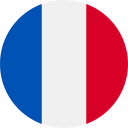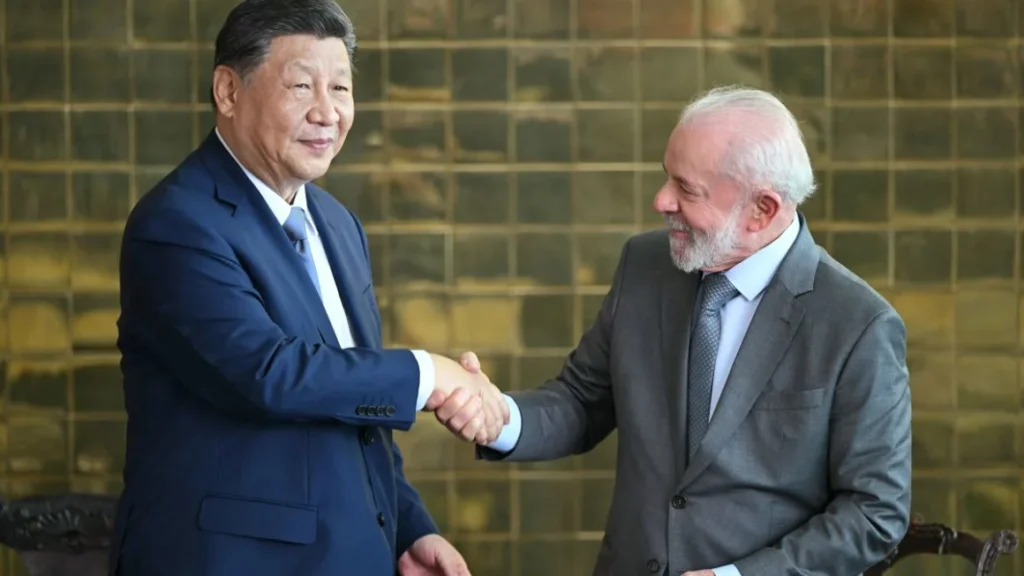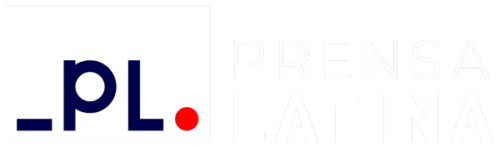Aminta Buenaño*, colaboradora de Prensa Latina
Eso es lo que vivimos. Lo que estamos sintiendo en las calles de Guayaquil. Hubo una época, no muy lejana por cierto, que Guayaquil se abría como una flor en las noches. La parranda, la bohemia, los lagarteros ofreciendo canciones. Las chicas caminando por las calles. Los deportistas, que arrojados sus ternos de trabajo, salían al frescor de la noche a saludar con sus alegres cuerpos rodantes. Las cafeterías de puertas abiertas. Las risas, los chismes, los coqueteos, las idas al cine y la población “miranda” que inundaba los centros comerciales como peces de un cardumen, los grupos de amigas de la mediana edad que salían a estirar las piernas en pos de una juventud fugitiva, los abuelos que acomodaban sus sillas en las puertas para mirar la vida de los otros.
Hoy todo es pavor, silencio, miedo.
Un nudo se agolpa en la garganta cuando un extraño se acerca; en las calles miramos a un lado y al otro con un sudor frío recorriendo nuestras nucas; por las noches preferimos no salir, encerrándonos en nuestra casa convertida en cárcel bajo siete llaves, aunque muramos del calor y tengamos claustrofobia.
Casi en puntillas caminamos para que nadie sepa que existimos. Que no se entere el otro, desconfiamos de todo mundo, puede ser el enemigo. Que nadie sepa dónde trabajamos o peor cuánto ganamos.
Nos preguntamos qué pasó, por qué de un momento a otro se nos incendió la vida.
Nos despertamos cada mañana luego de sobrevivir al insomnio de la noche para entrar en la pesadilla de la vida diaria cuando encendemos el televisor y nos atragantamos con el plato matinal de los sicariatos, muertes y crímenes horrendos que asolan nuestra ciudad en noticieros que parecieran competir alegremente por mostrarnos lo más horrendo, lo más abominable de la condición humana y con esa indigestión atravesándonos el cuerpo creamos el clima propicio para que todo nos vaya mal, pues el miedo que circula en nuestra sangre es una droga dura.
Nos convertimos en paranoicos sin serlo porque habitamos el manicomio mayor en que nos han convertido a Guayaquil, que fue bella, loca, atolondrada y hasta puta, pero siempre libre, altiva y valiente.

El olor del miedo, ácido, frío y amargo, es también una forma de control y la manera perfecta con que dominan nuestras vidas. Hace que nos paralicemos, que no protestemos, que agachemos la cabeza como un ratón huidizo y asustado. También es un negocio, el fértil y próspero negocio de las agencias de seguridad, de la industria armamentística, del crimen organizado, de las bandas de delincuentes, del narcotráfico que opera en las cárceles y en las altas esferas del Poder y de los gobiernos autoritarios que a falta de apoyo popular buscan el respaldo de las armas y de las amenazas.
Todos ellos compiten por encerrarnos, por callarnos, por enmudecernos en una vida zombi, por mantenernos día a día en el miedo y la incertidumbre con la amígdala en llamas sin poder razonar, activados todos nuestros circuitos de lucha/huida, repleta nuestra sangre de cortisol, envenenados por emociones negativas que nos enferman y nos llevan a la tumba mucho antes de que nos jubilemos para alegría y alivio de la Seguridad Social que se queja tanto por el aumento de los adultos mayores pensionados.
Cada día tememos una implosión, una catástrofe, porque vivimos en una tierra de nadie en donde puede pasar de todo y nadie se inmuta, en donde los poderosos se pasan por el forro la Constitución y la ley, en donde la mentira se convierte en verdad cuando es repetida mil veces por los dueños de los micrófonos y la verdad “administrada” es prostituida por los troll centers y la prensa pautada, en donde la impunidad muestra sin pudor su horrible rostro, porque tiene la aquiescencia del Poder embarrado en los más sucios y denigrantes negocios, en donde la codicia de la banca y de los más ricos es insaciable e interminable, en los continuos atropellos al bienestar y seguridad ciudadana, en donde el gobierno prefiere guardar el dinero de sus ciudadanos en reservas internacionales para pagar a los tenedores de bonos mientras el pueblo hambriento carece de toda obra social que por justicia le corresponde. Pero muchos callan porque tienen miedo. El olor del miedo te paraliza. Es el enemigo de toda acción. El miedo, si lo dejas, te convierte en un pelele en manos de otros.
Hace unos días hablaba con un gran amigo, el poeta Antonio P., ante mi pregunta de que por qué no contestaba a mis reiteradas llamadas telefónicas; me respondía que frente a la delincuencia había cogido por norma de seguridad no contestar ninguna llamada si no tenía plenamente identificado al usuario, pues los vacunadores en Esmeraldas usan los teléfonos para extorsionar y amenazar y una vez hecho el contacto se aseguran de no abandonar la presa. Por eso incluso ahora perdemos comunicación, porque nos manipulan con el miedo.
Cuando me veo en la necesidad de coger un taxi, antes de entrar al vehículo, esa caverna oscura en donde han sucedido algunos horrores, tomo fotos de la placa y del rostro medio aturdido o medio perplejo del taxista y comento en voz alta, como quien no quiere la cosa, que estoy enviando fotos a un supuesto padre o a un supuesto marido o a un amigo que va seguir digitalmente la carrera, aunque las fotos me las envié a mí misma. Todo por el terrible miedo que me embarga a ser víctima de algún secuestro o extorsión. Nadie está libre en esta ciudad y los privilegiados que están libres tampoco van a tirar la primera piedra.

Guayaquil, esa ciudad portuaria que naufraga entre la ría y el estero, esa ciudad llena de risas y de apretado calor, esa ciudad que con las primeras lluvias se llena de verdor y tiene tantas ansias de vida que hasta flores surgen del cemento, se nos va yendo por el desagüe de una paz herida de muerte.
En qué momento se nos incendió la vida. En qué momento dejamos que nos despojen lo más valioso de nuestra existencia que es la paz y la ilusión por vivir.
Delincuencia ha habido siempre, desde los orígenes de la humanidad, pero a la delincuencia se la combate con rigor. No puede ser que muestre sus desvergüenzas, impune por las calles, que mande en las cárceles, que tenga influencia en el gobierno nombrando ministros a la carta y que amedrente con amenazas a la justicia. No puede ser que existan escuelas de sicariato en donde los niños aprenden a matar antes de aprender a leer. Es descorazonador cuando conocidos medios digitales nos muestran audios y pruebas con voces de personas cercanas al Poder y vinculadas a mafias internacionales, porque cuando un estado pierde la guerra contra la delincuencia es porque está infiltrado por esa misma que dice combatir.
¿Cuándo perdimos la perspectiva? Con los ríos de miedo circulando por las calles perdemos todo, negocios, empresas, vidas, actividades e ilusión.
Con miedo no hay desarrollo económico, emprendimiento ni inversión. Solo unas terribles ganas de migrar, más un coctel fatal de desaliento y desesperanza.
Pero más terrible que el miedo es la normalización del miedo. Vamos por ese camino. Ya no nos sorprenden los asesinatos en las cárceles, no nos llama la atención los niños que mueren como víctimas colaterales, nos terminamos acostumbrando a considerar normales crímenes nunca vistos como personas decapitadas, colgadas en puentes, ensacadas, descuartizadas, baleadas, coches bomba, cabezas de gente convertidas en balones de fútbol. La normalización nos conduce a la insolidaridad, al egoísmo salvaje, al sálvese quien pueda. Y en la normalización ayuda el sistema, los medios de comunicación y nuestra propia conducta como si eso formara parte del pago al peaje por sobrevivir.
Pero al miedo hay que mirarlo a los ojos, darle batalla, resistir.
El miedo puede ser enfrentado con unión y organización comunitaria, con educación preventiva, con liderazgos fuertes y honestos, con el uso de los instrumentos democráticos para castigar a los gobernantes que nos han conducido al caos, con participación ciudadana y representación pública ante los mecanismos de poder, con organismos sociales unidos para combatir al crimen, con planes públicos que ataquen las causas que originan la violencia, y naturalmente, con el apoyo de las fuerzas del orden y de la justicia debidamente depuradas de elementos indeseables que se han infiltrado en sus filas. Es una prioridad organizar programas de prevención del delito con la participación de los barrios y de una ciudadanía activa.
María Luisa, una amiga, me dice ante mi creciente preocupación:
–“No te preocupes, todo es cíclico, volveremos a tener país, volveremos a tener esperanza. Para subir hasta arriba tenemos que caer hasta el fondo”.
– “Y hemos caído bien al fondo –suspiro–, tanto que vamos a necesitar mucha agua para eliminar este olor del miedo que llevamos prendido”.
rmh/ab
*Escritora, diplomática y periodista ecuatoriana
(Tomado de Firmas Selectas)