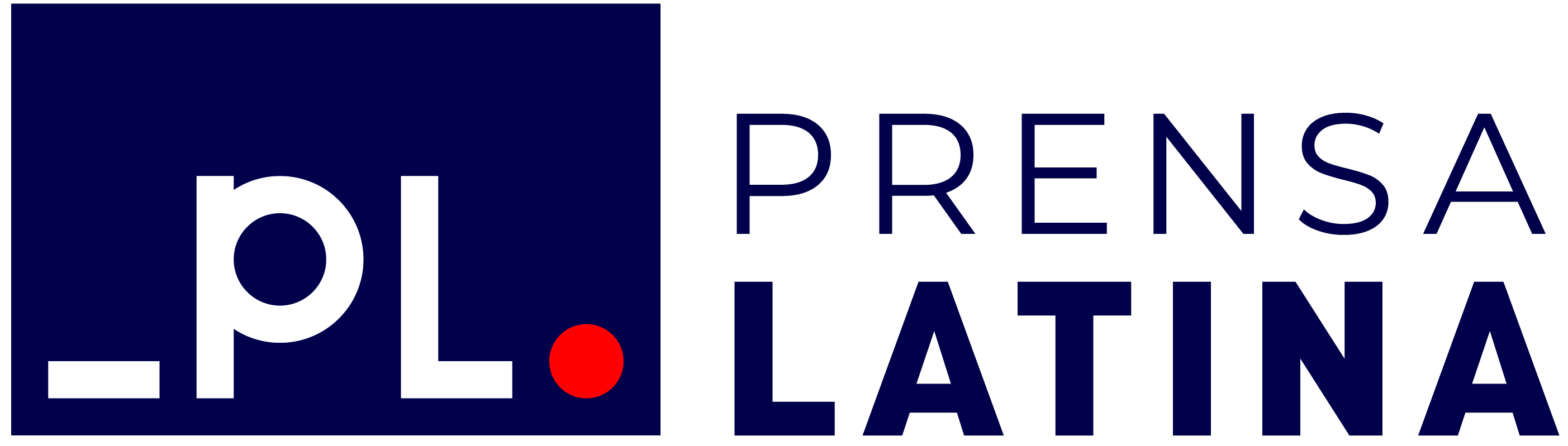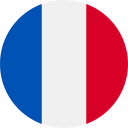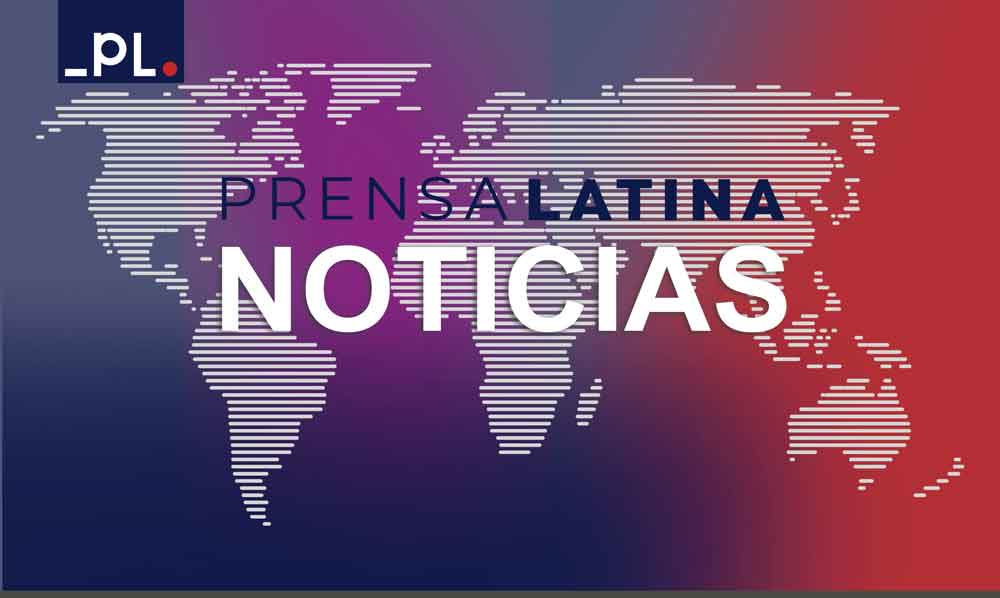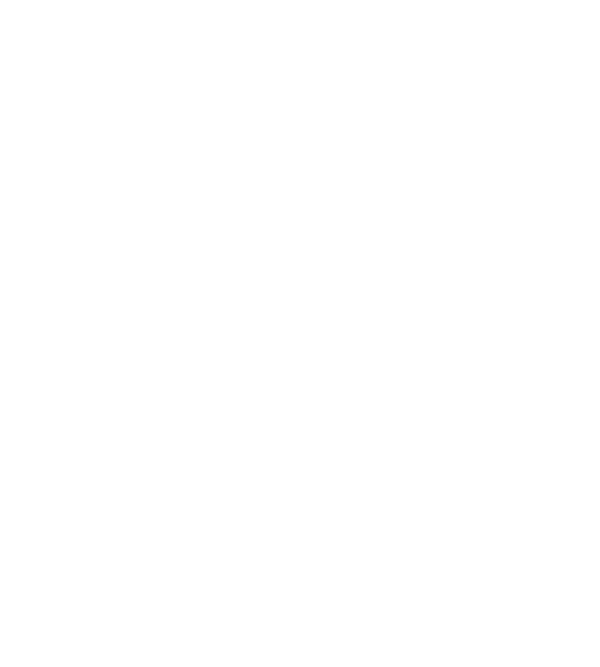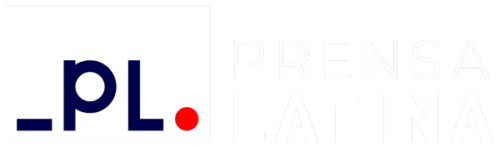Frei Betto*, colaborador de Prensa Latina
En este contexto, la intersección entre cine, religión y política resulta especialmente compleja y revela las tensiones y superposiciones entre fe, poder y cultura.
Desde los inicios del séptimo arte, la religión se ha establecido como un tema recurrente. Películas como Los Diez Mandamientos (1956), de Cecil B. DeMille, o La Pasión de Cristo (2004), de Mel Gibson, revelan una búsqueda por representar visualmente lo sagrado, la trascendencia y la moral religiosa. Son obras que se hacen eco de valores conservadores y refuerzan las estructuras de autoridad espiritual.
Sin embargo, existen películas que cuestionan o reinterpretan el papel de las religiones. Obras como Je vous salue, Marie (1985), de Jean Luc Godard; El código Da Vinci (2006), de Ron Howard, o La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese, fueron objeto de controversia y censura precisamente porque desafían dogmas y figuras sacralizadas. Así, el cine se convierte en un espacio de tensión entre la fe y la libertad artística, y revela cómo la religión, al incorporarse a la narrativa cinematográfica, puede tanto reforzar como cuestionar las estructuras hegemónicas.
La política también está presente en las producciones cinematográficas, aunque a menudo de forma implícita. Las películas son construcciones culturales y llevan consigo las marcas ideológicas de sus contextos históricos. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, las películas estadounidenses generalmente representaban el comunismo como una amenaza, mientras que el cine soviético exaltaba los valores colectivistas.
En los regímenes autoritarios, el cine suele instrumentalizarse como herramienta de propaganda, como en las obras dirigidas por Leni Riefenstahl para el régimen nazi, especialmente El triunfo de la voluntad (1935). En Brasil, durante la dictadura militar (1964-1985), el Cinema Novo se consolidó como una respuesta crítica, explorando temas sociales y políticos con una estética innovadora, a pesar de la represión.
En los últimos años, con el fortalecimiento de los movimientos religiosos en la arena política, el cine se ha convertido en un territorio simbólico aún más disputado. En varios países, incluido Brasil, sectores religiosos conservadores han intentado influir directamente en el contenido de las producciones audiovisuales, promoviendo películas con mensajes moralizantes o atacando obras consideradas «blasfemas» o «ideológicamente peligrosas».
Al mismo tiempo, cineastas independientes han desafiado estos intentos de control produciendo obras que abordan temas como la intolerancia religiosa, el abuso del poder clerical o la instrumentalización de la fe en las campañas políticas. Películas como Silencio (que en Brasil se llamó El Silencio de Dios (2016), de Martin Scorsese, o la brasileña El evangelio según Teotônio (1984), de Vladimir Carvalho, ejemplifican la complejidad de este debate, señalando cómo la religión y la política, mediadas por el arte, pueden iluminar- o distorsionar- la experiencia humana.
El cine es un campo de batalla simbólico donde los valores religiosos e ideológicos se cuestionan constantemente. La imagen en movimiento no solo refleja la sociedad, sino que la moldea al influir en las cosmovisiones, las emociones y las decisiones políticas.
Cuando una película conmueve o escandaliza, activa circuitos de significado que pueden confirmar creencias o provocar rupturas. En este sentido, analizar la relación entre cine, religión y política implica comprender cómo operan los sistemas de poder a través de las representaciones. ¿Quién tiene el poder de narrar historias? ¿Qué valores se exaltan o se silencian? La respuesta a estas preguntas revela mucho sobre las estructuras sociales y los conflictos que las atraviesan.
Más que una forma de arte, el cine es un espejo de la sociedad y un escenario para sus batallas ideológicas. Cuando se cruza con la religión y la política, los conflictos se intensifican, pues lo que está en juego son visiones del mundo contrapuestas. La libertad de expresión, la pluralidad de creencias y la crítica al poder ganan terreno- o se ven restringidas- a raíz de estas interacciones. Por lo tanto, analizar las películas desde esta triple perspectiva es un ejercicio no solo estético, sino también ético y político.
En tiempos de polarización, censura velada y auge del fundamentalismo, el cine sigue siendo un lenguaje vital para la democracia, la crítica y la imaginación de otros mundos posibles.
rmh/fb
* *Escritor brasileño y fraile dominico, conocido internacionalmente como teólogo de la liberación, autor de 60 libros de diversos géneros literarios. En dos ocasiones, 1985 y 2005, mereció el premio Jabuti, el reconocimiento literario más importante del país. En 1986 fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales como las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, ha participado activamente en la vida política de Brasil en las últimas cinco décadas.