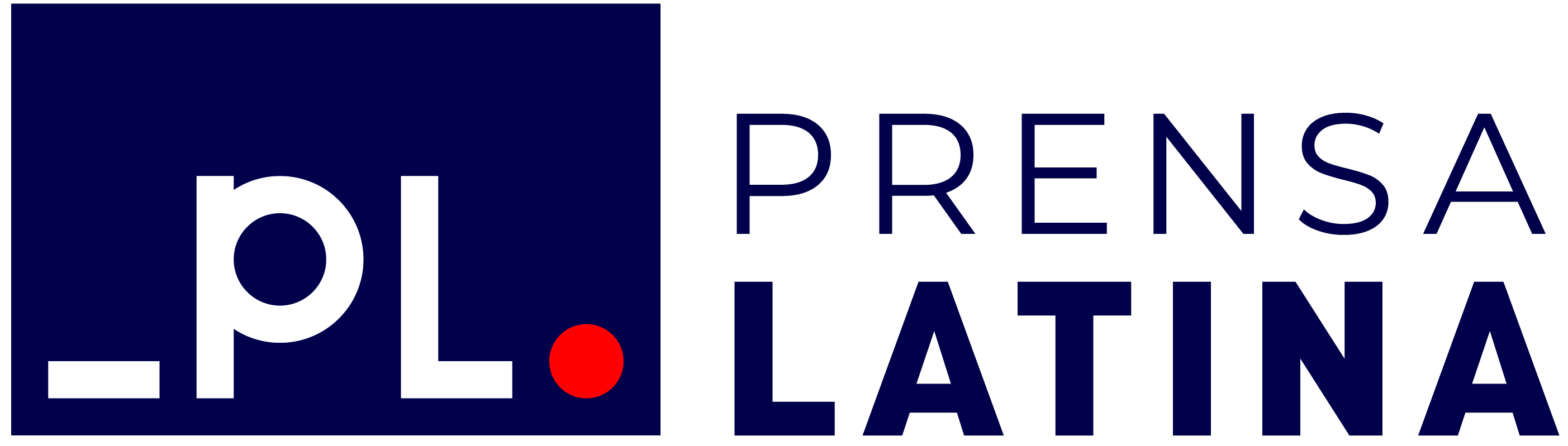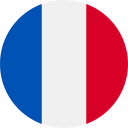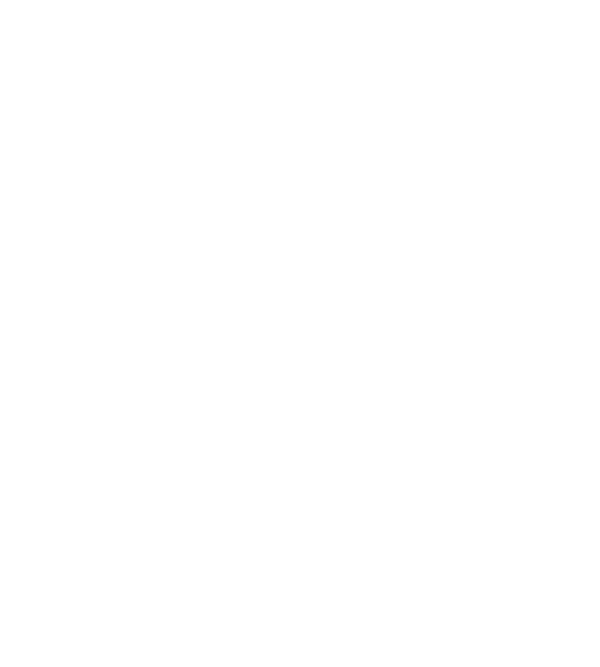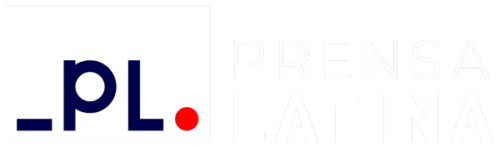Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
Las danzas folclóricas, que los especialistas consideran rituales para momentos especiales, en algunas regiones del país persisten en los jolgorios familiares.
Según expertos, la diferencia entre baile y danza radica en que en esta última hay un argumento percibido en los pasos y en los rostros de los ejecutantes.
Los une que, sin excepción, constituyen un entramado de las distintas culturas traídas a República Dominicana (antes llamada La Española) por los colonizadores europeos, las cuales se mezclaron con las africanas.
Es decir, españoles, franceses, ingleses y de otras zonas europeas, que llegaron acompañados de sus esclavos africanos. Los negros trajeron con las cadenas su cultura, en especial la música, con sus instrumentos, cantos y bailes.
Los taínos y otros pueblos indígenas originales que habitaban esta isla también poseían danzas rituales con las que festejaban la vida y la naturaleza, señalan los especialistas locales.
Sin embargo, tras la irrupción de los europeos en las nuevas tierras que ellos decían habían descubierto para sus Coronas, los habitantes autóctonos fueron exterminados y poco dejaron de esa expresión cultural.
De lo que no hay dudas es que, desde sus raíces indígenas, pasando por la colonización europea y la influencia africana, cada elemento contribuyó a la creación de un panorama de expresión artística propio en el área musical.
EL CARABINÉ
Son varios los ritmos del folclore dominicano transmitidos de generación en generación y vigentes en distintas regiones. Entre ellos está el carabiné, una contribución de los franceses que habitaron la parte oeste de la ínsula.

Historiadores afirman que los soldados procedentes de las colonias galas –en el actual Haití- aliviaban el estrés haciendo círculos con la carabina al hombro y de ahí surgió el nombre. Los militares franceses llegaron al país en 1781.
Se ejecutaba en las plantaciones durante la época de la esclavitud y se mantuvo como una forma de expresión cultural durante y después del periodo colonial.
Generalmente acompañado por tambores cotidianos (como el tambour bèlè), y las maracas, el carabiné es una forma de resistencia cultural y una celebración de la identidad afrocaribeña.
Hoy en día se presenta en festivales folclóricos y actos culturales, manteniéndose vivo como parte del patrimonio intangible de la región.
El que más se conoce es el carabiné de salón, con música creada para el baile por Luis Alberti. Se trata de una de las danzas que formaron parte del repertorio de élite en el siglo XIX en la República Dominicana, especialmente durante la ocupación haitiana (1822-1844) y años posteriores.
Es un baile de pareja, con pasos marcados y giros, que puede tener una estructura similar a las danzas de salón.
En la región sur dominicana aún bailan el carabiné. Va acompañado de una coreografía circular, donde las parejas siempre están tomadas de las manos, y mientras los hombres se trasladan, las mujeres solo los siguen. En la actualidad aparece en territorios insulares como San Juan de la Maguana, Azua, Ocoa, y Elías Piña.
LA MANGULINA
También propio de la región sureña, la mangulina posee plena validez, en especial en fiestas patronales. Se baila inmediatamente después del carabiné, como parte de una secuencia de representaciones folclóricas, por lo cual recibe el nombre de “cola” y representa el mestizaje cultural de la nación.

Emplea en el ritmo los mismos instrumentos del carabiné: tambora, güira, acordeón y priprí o maracas.
Distingue por ser más ágil y alegre; la pareja no se toca; el hombre “corteja” a la mujer con pasos y reverencias, y ella responde con movimientos de cadera graciosos y a la vez moderados.
Rafael Solano, aunque es más conocido por su obra romántica, fue parte importante en la recuperación y difusión del baile de la mangulina a nivel popular en los años 60 y 70 del siglo pasado, al que le brindó un nuevo impulso y reconocimiento dentro del patrimonio cultural dominicano.
Solano fue uno de los primeros músicos del patio en rescatar, estudiar y reinterpretar también el carabiné.
WILD INDIANS
De las islas inglesas del Caribe llegó el Wild Indians. Negros africanos libres, que poseían oficios y sabían leer y escribir se desplazaron de sus antiguos hogares para laborar en la isla entonces llamada La Española, donde florecía la industria azucarera, a finales del siglo XIX y principios del XX.
Se denomina Wild Indians porque es una costumbre que honra la solidaridad entre pueblos indígenas y afrodescendientes durante la esclavitud.

Los afroamericanos comenzaron a vestirse como “indios” en señal de reconocimiento y resistencia cultural con trajes con plumas y colores vivos, mientras cantan y se mueven con temas tradicionales como parte de un desfile callejero.
Como resultado de la fusión cultural inglesa, caribeña y africana, surgieron el momise (teatro bailado), guloyas (grupos de danzantes y actores callejeros), zancos (forman parte del carnaval) y el buey (personaje tradicional).
El llamado baile de los guloyas tiene su origen en la comunidad cocola de San Pedro de Macorís, y combina danza, teatro y música.
Este fue traído a la República Dominicana por inmigrantes afrocaribeños de habla inglesa -conocidos como cocolos- provenientes de islas como San Cristóbal y Nieves, Antigua, Montserrat, y otras del Caribe oriental británico, que ingresaron al territorio entre los siglos XIX y XX para trabajar en los ingenios.
El grupo denominado “Teatro Cocolo Danzante” fue declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2005. Usan instrumentos de percusión como el redoblante, drum (tambores, esenciales para la música folclórica, religiosa, popular y festiva), la flauta y triángulo (barra de metal doblada).
El llamado “teatro bailado” sale a las calles el 29 de junio (día de San Pedro y San Pablo, dos santos católicos que son patrones de varias comunidades), el 25 de diciembre y el 1 de enero, y en los carnavales regionales.
OTROS BAILES DOMINICANOS
Otro es el priprí o perico ripiao, nacido en el pasado siglo, muy vinculado al instrumento de viento del mismo nombre, típico de la región del Cibao y zonas rurales.

Muy gustado por los campesinos, es más acelerado y posee una música pegajosa que brota de una orquesta de güira, flautas, tambores y acordeón, entre otros instrumentos.
Especialistas están convencidos de que el priprí es el abuelo del merengue, que usaba los mismos instrumentos en los pasados años 30.
Algunos de origen europeo perdieron su vigencia, como la polka y la mazurca, mientras el de las cintas, la tumba y el machacó tiene seguidores en Sabana Larga y Elías Piña.
En Samaná, en especial, la gente gusta del bamboulá (danza de origen africano) y el brinco (afrodominicana, asociada a prácticas rituales).
MÁS RITMOS Y DANZAS
Los palos es un género musical y también un tipo de ceremonia religiosa popular practicada en el Sur, el Este y algunos lugares del Norte, y responde a motivos mágico-religiosos.
Suele representarse con parejas sueltas de las manos. La música la ponen tres palos (un palo mayor y dos respondones), acompañados de una güira.
Mientras, el baile de los congos se remonta al siglo XVII. En 2021 la Unesco le otorgó el reconocimiento como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
Lo disfrutan en Villa Mella, Mata los Indios, La Victoria (Santo Domingo Norte), Los Mina, Mendoza, Mandinga (Santo Domingo Este). Suele interpretarse en la fiesta del Espíritu Santo, que se celebra siete semanas después de Semana Santa; también en honor a la Virgen del Rosario (7 de octubre) y en ritos funerarios de miembros de la Cofradía. Su coreografía es libre.
Sus instrumentos son el congo o palo mayor, el conguito, las maracas y la canoíta, que hace el papel de la clave y es la que marca el ritmo. En sus cantos hay 25 vocablos de igual número de canciones de origen africano.
La sarandunga de Baní se remonta a la década de 1870. Es una manifestación cultural transmitida de generación en generación, que combina elementos africanos y españoles, y constituye un símbolo de la identidad cultural.
Durante el período colonial los negros esclavos que huían (llamados cimarrones) tocaban esa música con tres tambores rituales y una güira.
Constituye una tradición musical, danzaria y ritual profundamente ligada a la celebración religiosa en honor a San Juan Bautista, el 24 de junio.
Otros bailes son el de las flores, una danza ritual y simbólica, relacionada con el ciclo de la vida, la naturaleza y la fertilidad, y el gagá procedente de Haití.
El gagá es a la vez música, danza, ritual y celebración popular, con profundas raíces en el vudú haitiano, la espiritualidad africana y el sincretismo religioso del Caribe, y aún se disfruta en lugares donde hay fábricas de azúcar.

Sus cantos son en creole y español, y sus instrumentos principales el tambú o palo mayor, catalié o palo menor, fututos, cornetas o caracol y la maraca.
Los dominicanos resultan conocidos como buenos bailadores. Tienen ritmos y danzas donde escoger para mover el cuerpo y seguir las tradiciones, las que, en esta nación, y en especial en sus zonas rurales, son seguidas y protegidas por los pobladores.
arb/mml/mpv