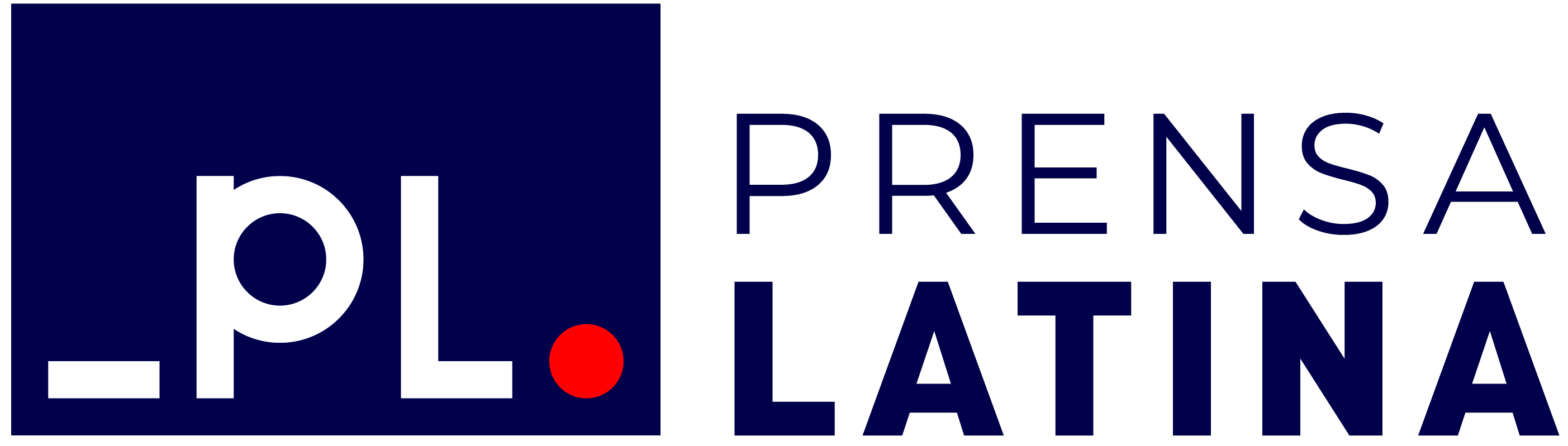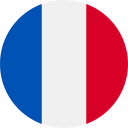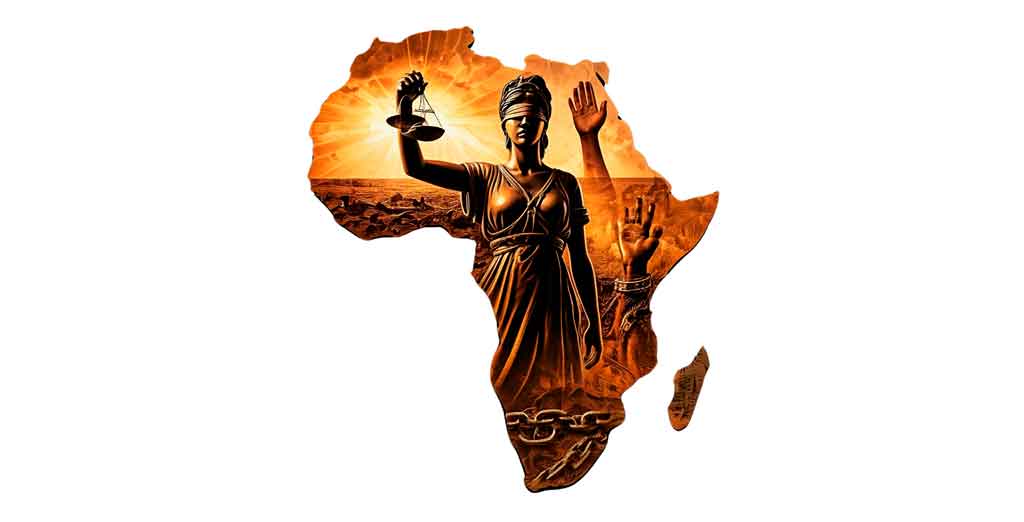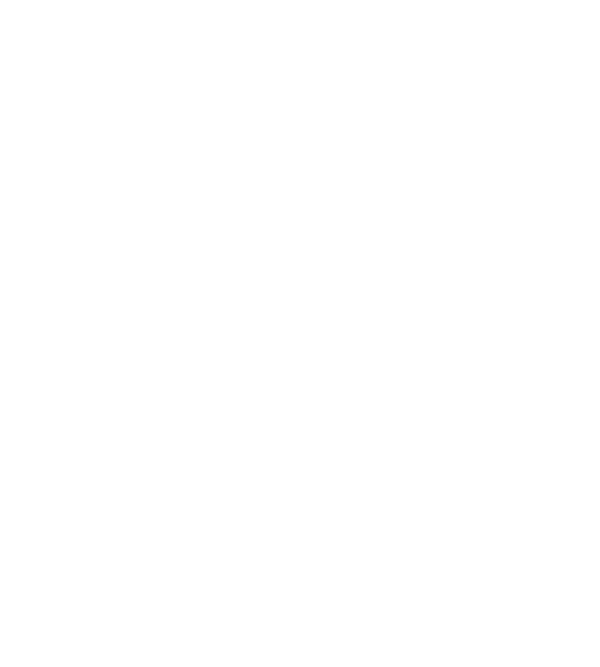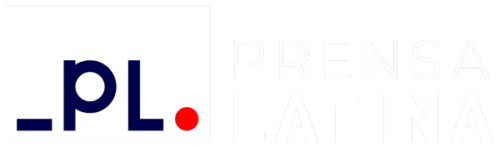Fue este uno de los primeros territorios a los que trajeron los esclavos desde la lejana África. Ellos trasladaron consigo como algo sagrado, quizás para paliar el dolor de la ignominia, las diversas manifestaciones de su cultura, con lo que enriquecieron, sin saberlo, el patrimonio inmaterial de este Estado caribeño.
Desde la llegada de los primeros africanos a inicios del siglo XVI a la isla bautizada La Española por los colonialistas europeos (que comparten República Dominicana y Haití) para trabajar de manera forzada en las minas y plantaciones de caña, y con posteridad sus descendientes, han sido una parte fundamental de la construcción social, cultural y económica de este país y de la región del Caribe.
Los esclavos negros no solo entregaron su sudor y sus vidas al desarrollo de estas tierras caribeñas, sino también estuvieron presentes en el ámbito social, con su resiliencia y rebeldía en búsqueda de la libertad.

Así lo expresó a Prensa Latina la periodista dominicana, activista afro y defensora de los derechos humanos, Maribel Núñez, para quien la resistencia de los esclavos negros frente al sistema colonial, la necesidad de luchar, la rebelión contra sus impuestos amos y la no aceptación de la esclavitud constituyen una de sus mayores contribuciones históricas.
La historia recoge que el primer levantamiento de esclavos negros en Santo Domingo ocurrió en 1522, en una industria (central) azucarera. “La rebeldía del pueblo dominicano, asegura Núñez, viene de ese espíritu del negro cimarrón”.
Respuesta cultural de Dominicana a la esclavitud
Frente a la esclavitud nació una respuesta cultural
Para Núñez, de ascendencia haitiana, frente a la esclavitud nació una respuesta cultural que todavía prevalece, en la que la religiosidad está muy presente.
En ese sentido, mencionó entre las costumbres y tradiciones heredadas ritmos como el palo, la salve, el balsié y el gagá, todos provenientes de África y fundamentales en las celebraciones religiosas y sociales de este país.
Otros expertos coinciden con Núñez. En la obra: “Voces del Purgatorio, estudio de la salve dominicana”, la antropóloga Martha Ellen Davis explica que “la salve es denominada así porque originalmente consistía en versiones musicales del texto de la oración Salve Regina de origen eclesiástico, aunque en la actualidad en esta nación se emplea poco o hasta nada de la letra sagrada”.

Refiere que “con el tiempo, y fruto del sincretismo cultural, pasó a ser una expresión ritual que en estos tiempos son ejecutados en honor de diversos santos y santas, que no precisamente son la virgen, y que también incluyen temas seculares”.
En el caso de la salve dominicana o criolla, son cantos a capela o acompañados de instrumentos de percusión, que suelen ser interpretados en las velaciones de santos.
Pero también, afirma Núñez, en época de siembra, en algunos campos se canta salve, fundamentalmente en Baní, Villa Mella y San Cristóbal.
Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que si antes los negros hacían celebraciones clandestinas para despedir a sus muertos, en los últimos años hay cierta resistencia a la salve popular, al toque del tambor y al gagá, debido a la xenofobia y el racismo.
Gagá, tradición cultural y religiosa
La influencia africana se percibe en el sincretismo religioso, especialmente en las prácticas vinculadas al vudú dominicano.
Fue en los bateyes (pequeños poblados cercanos a los centrales azucareros) donde creció el gagá, una tradición cultural y religiosa que mezcla catolicismo y vudú, y que los negros de las plantaciones de caña compartieron con los jornaleros dominicanos.
Hoy, en algunos bateyes, aunque con temor, todavía lo disfrutan durante la Semana Santa.
El investigador dominicano Geo Ripley señaló en una ocasión a Prensa Latina que en el gagá la percusión, el baile y las creencias se acoplan como resultado, primero, de las distintas nacionalidades existentes en las colonizadas tierras y luego, por el contacto con los braceros haitianos que laboraban en los ingenios azucareros.

“Se trata de una celebración muy particular que tiene lugar en Semana Santa asociada al proceso de vida-pasión-muerte-resurrección”, explicó Ripley.
Son fiestas, afirmó, que coinciden con los cultos a la fertilidad realizadas al inicio de la primavera en África y en estas sobresalen la existencia del dios cristiano y los espíritus del Vudú: los loases, que se identifican con santos cristianos.
Para el profesor, este ritmo folclórico -en el que las piruetas con machetes y el baile son elementos básicos- se asienta y enriquece en República Dominicana.
El gagá dominicano, con sus cornetas, silbatos, tabaco, cerveza y ron, se adapta al ceremonial Rará haitiano, término de origen africano que comienza la noche del Jueves Santo y se extiende hasta el Domingo de Resurrección, y que se entrelaza con el ritual Vudú.
A juicio del también artista visual, con el paso del tiempo este sonido contagioso y alegre dio paso a celebraciones urbanas, en las que se aprecia una evolución de la vestimenta tradicional a formas más modernas, y en el uso de otros instrumentos, como la trompeta.
Bachata y merengue
La influencia africana en la República Dominicana es evidente también en géneros tan populares como el merengue y la bachata.
Con letras atractivas y románticas las primeras bachatas en el país -donde la cultura es fusión de raíces que permitieron la creación de ritmos únicos- están registradas a principios de la década de los años 60 del pasado siglo.
Antes, aunque se tocaban y bailaban, la censura impuesta por el dictador Rafael Leónidas Trujillo impedía que fuera reproducida en la radio. Años en que era considerada música de pobres, de burdeles y bares.
Como una gran parte de la música bailable del Caribe, sus raíces están en los ritmos africanos, el bolero y el son cubano.

Con sus letras melancólicas, comenzó a expandirse en el gusto popular en los años 80 del pasado siglo, cuando su difusión se hizo masiva en distintos medios, y en especial en la radio.
Cuando se habla de Quisqueya, muchos la asocian con sus playas, de las más hermosas del Caribe, pero también con el merengue, otro contagioso ritmo considerado el baile nacional.
Algunos historiadores indican que el nombre del género procede de los vocablos muserengue o tamtan mouringue, conocido baile de algunas culturas africanas traídas desde las costas de Guinea, aunque también hay otras tesis.
Gastronomía, una de las más gustadas del Caribe
La comida de República Dominicana es una de las más gustadas del Caribe, quizás por su mezcla de sabores y olores lejanos que recuerdan los orígenes de este país caribeño y su pueblo mestizo.
Los taínos, primeros pobladores de la isla después llamada La Española por los conquistadores europeos, dejaron su huella en la actual culinaria con sus condimentos. Los españoles trajeron sus platos tradicionales y los africanos los suyos, adaptados a las cosechas que aquí se producían.
De esa unión intercultural surgieron las recetas criollas, sin perder sus esencias originales, y entre los alimentos más utilizados en la cocina nacional están el arroz, las habichuelas (frijoles rojos o pintos), el plátano y la yuca.

Una de las delicias de la comida dominicana más arraigada en la población es el mangú, un puré suave de plátano verde, acompañado de salami, queso blanco frito y huevo, y que es originario de África occidental.
Aunque en sus comunidades de origen era elaborado con tubérculos, en especial yuca y ñame, acá fue cambiado por el plátano y sobrevive como el desayuno por excelencia de la población local.
El delicioso “fufú” africano, que luego cambió de nombre en República Dominicana, solía ser servido por los criados en sus chozas con sobras de pescado, tomates y cacahuete aplastado, recogidos en las enriquecidas mesas de los europeos.
Con la liberación de los esclavos, aquellos restos de comida fueron sustituidos por ingredientes cárnicos, como fiambres o carne seca, y también queso y huevos. Por su sencillez y alto valor nutritivo, el mangú trascendió barreras sociales y en la actualidad puede comerse en el más humilde restaurante o en un hotel de lujo.
Debido a su valor histórico y referencial, desde 2021 se celebra el Día Nacional del Mangú cada segundo domingo del Mes de la Patria (26 enero al 9 de marzo).
Invisibilidad del legado africano
Núñez expresó a Prensa Latina que los actuales grupos de poder imponen su cultura en la República Dominicana y mientras muestran la anglosajona, omiten la afro, ausente en el teatro, por ejemplo, pero tampoco se les enseña a los estudiantes.
En las propias escuelas, refiere, se excluye la cultura afrodominicana que es tan rica, en tanto se impone un discurso “antinegro”.
Todo lo asociado al tambor, argumenta, es del lado oeste de la isla, es decir, de la vecina y empobrecida Haití, y no hay que darle valor.
No obstante, reconoce el trabajo de Luis Días, con sus cantos de la tierra y de salves, y a Xiomara Fortuna, para quien la historia de la esclavitud y la falta de educación sobre la herencia afrodescendiente inciden en cómo los dominicanos perciben su identidad racial.
En ese sentido, el más reciente censo nacional reveló que solo el 33 por ciento de los dominicanos se identifican como negros o morenos, lo cual, coinciden en señalar analistas, muestra una confusión sobre la identidad en el país.
Nuñez valoró asimismo al músico dominicano Mario Rivera, reconocido como un gran jazzista en Estados Unidos, un maestro en la fusión de ritmos, puntualizó.

También mencionó la Cofradía del Espíritu Santo, conocida como “Los congos de Villa Mella” (municipio Santo Domingo Norte), un grupo musical que representa, expresó, una parte fundamental de la identidad dominicana.
Los Congos de la Cofradía del Espíritu Santo fue reconocida en el 2001 como Patrimonio Cultural Oral e Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).
Ante esta realidad, la investigadora defiende la importancia de valorar las grandes contribuciones de África a la humanidad, el aprendizaje y la aceptación de su cultura y desterrar los prejuicios forjados a través de la historia nacional.
arb/mpv