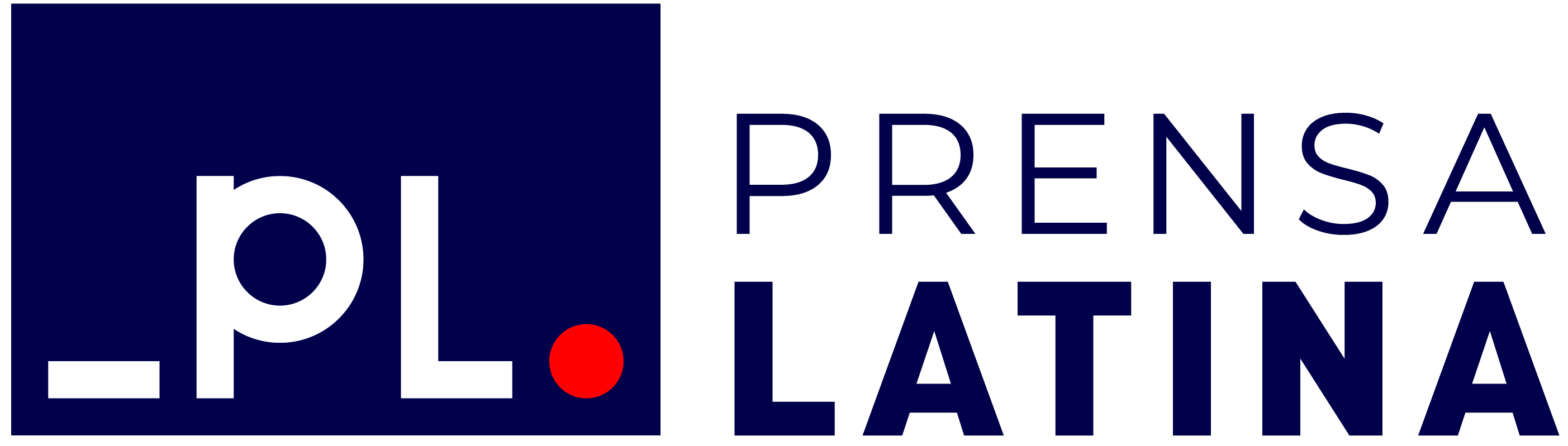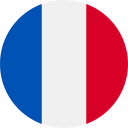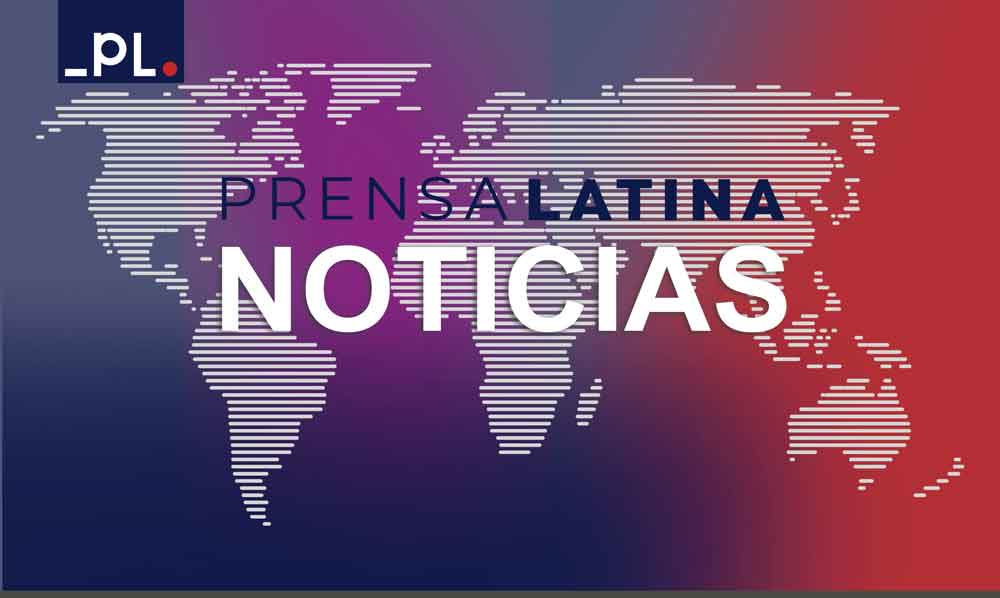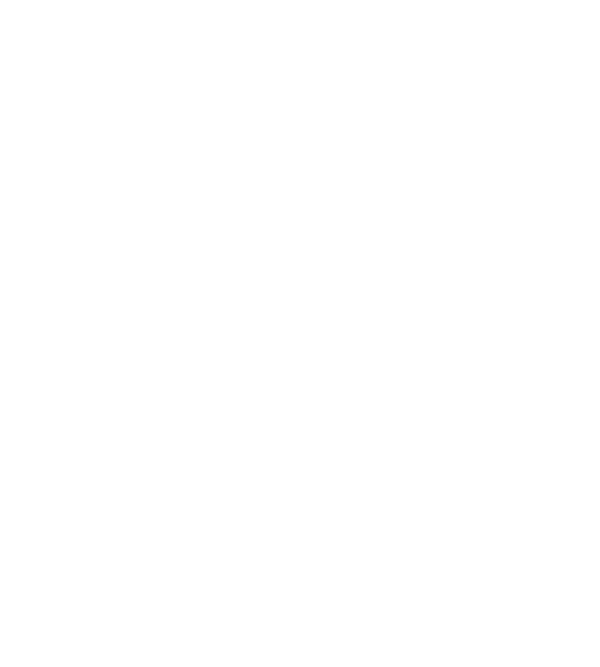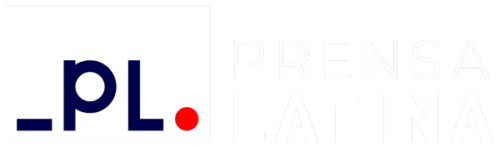Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
La violencia de género en el país mantiene en alerta a las autoridades gubernamentales, organizaciones sociales y, en especial, a las familias que observan los crecientes números de féminas ultimadas casi siempre por personas cercanas, entre ellas, las exparejas de las víctimas.

Treinta y seis de esos feminicidios fueron cometidos por hombres que alguna vez dijeron quererlas. En la calle, la gente comenta con resignación, mientras las autoridades aseguran que diseñan nuevas rutas de prevención.
Mientras tanto, las familias entierran a sus hijas, madres y hermanas, tratando de encontrar consuelo en medio de la impotencia.
Estas cifras reflejan no solo la persistencia de la violencia contra ellas, sino también la dificultad del Estado y de la sociedad para frenar un fenómeno estructural que combina factores culturales, institucionales y de seguridad.
Cada cifra oficial esconde un drama humano. Más del 80 por ciento de esas mujeres no había denunciado violencia previa.
El silencio, muchas veces impuesto por miedo o desconfianza en la justicia, deja a las víctimas sin red de protección. Esta realidad limita las posibilidades de prevención y muestra la fragilidad de los mecanismos de detección temprana.
Confirma que, sin un cambio estructural que incentive y garantice denuncias tempranas y seguras, el Estado seguirá llegando tarde en la mayoría de los casos.
El compendio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) señala que en 2024 ocurrieron 83 feminicidios.
Si la tendencia de 2025 se mantiene, el país podría cerrar con cifras similares o incluso más altas, lo que evidencia que los avances son insuficientes y que el problema persiste.
LA TRAGEDIA ADQUIERE UN TINTE MÁS DOLOROSO
En algunos casos, la tragedia adquiere un tinte aún más doloroso: ocho de los agresores este año pertenecían a cuerpos de seguridad del Estado, cuatro de la Policía Nacional y cuatro de las Fuerzas Armadas. Hombres entrenados para proteger terminaron siendo victimarios.
Este hecho pone en evidencia un doble problema. Por un lado, cuestiona la idoneidad de los procesos de selección, monitoreo y acompañamiento psicológico de quienes portan armas de fuego en representación del Estado.
Por otro, subraya la urgencia de fortalecer la formación en perspectiva de género y mecanismos de control interno dentro de las instituciones militares y policiales.
EL GOBIERNO RESPONDE

En respuesta, el Gobierno anunció una serie de medidas. Entre ellas, destaca la creación del Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas con el propósito de atender la dimensión psicosocial de los uniformados.
De la misma forma, el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General trabajan en una ruta de prevención, que busca involucrar al Ministerio de Educación, la Dirección de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, y otras entidades con el fin de construir protocolos que permitan una actuación a tiempo.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha insistido en la necesidad de un abordaje integral que parta de la educación.
Su planteamiento apunta a un tema central: la violencia de género no se erradica únicamente con casas de acogida, más patrullaje o endurecimiento de penas, sino con una transformación cultural que comience desde la escuela.
Para ello, los docentes, psicólogos y orientadores deben estar capacitados para identificar señales de abuso o maltrato, y contar con medios de notificación inmediata que permitan a las autoridades una intervención temprana.
Sin embargo, los avances aún se encuentran en etapa de diseño y anuncio.
El análisis histórico de 2020-2024 muestra que Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y La Vega concentran más del 50 por ciento de los casos.
A esto se suma el reto de garantizar justicia efectiva. Organizaciones de la sociedad civil señalan que la impunidad y la falta de seguimiento judicial son factores que perpetúan la violencia.
Las órdenes de protección a menudo se incumplen, los procesos judiciales se dilatan, y las víctimas quedan expuestas en contextos de alto riesgo.
NUEVO CÓDIGO PENAL
Aunque la promulgación del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en 2026, introduce nuevas tipificaciones, el éxito dependerá de la capacidad institucional para aplicarlas sin demora y sin sesgos.
La pieza, promulgada en agosto último, tipifica el feminicidio como un delito autónomo y establece sanciones específicas para su comisión.
Establece que será considerado agravado cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima sea niña, adolescente, adulto mayor o presente algún tipo de discapacidad física o mental; cuando se cometa en presencia de familiares, la víctima esté embarazada o privada de libertad, entre otros contextos.
En estos casos, la pena será de 40 años de prisión y una multa de hasta mil salarios mínimos.
No obstante, su abordaje ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y colectivos feministas por varias razones que reflejan tanto limitaciones legales como desafíos prácticos de implementación, sostienen.

Al respecto, coinciden en que no contempla de forma adecuada el acoso sexual, callejero o digital, formas de violencia que son previas y complementarias al asesinato por género.
También advierten que el asesinato infantil no está específicamente legislado, en tanto la ley se centra principalmente en sancionar el delito, más que en medidas preventivas o protección integral de las mujeres en riesgo.
Anotan que, para aplicar el artículo de feminicidio, la ley exige demostrar que la víctima fue asesinada “en razón de su género”.
Respecto a lo anterior, afirman que puede generar obstáculos para los fiscales ya que la motivación basada en género no siempre es evidente, lo que podría derivar en la clasificación del crimen como homicidio común en algunos casos.
DESDE LA COMUNIDAD
El fenómeno también debe analizarse desde una perspectiva comunitaria. En varios casos recientes, los agresores terminaron suicidándose tras cometer el crimen, y en dos ocasiones fueron ejecutados por la propia comunidad.
Este tipo de respuestas sociales reflejan la desesperación y la falta de confianza en la justicia formal, pero al mismo tiempo generan nuevos problemas de intimidación e inseguridad.
Frente a este panorama, el compromiso gubernamental es clave, pero no suficiente.
Según expertos, entre otras medidas, requiere una ampliación de las casas de acogida, garantía de la protección económica y social para las féminas que decidan romper relaciones violentas, y la puesta en práctica de campañas sostenidas de sensibilización que desmonten el machismo en la vida cotidiana.
Igualmente, es vital la incorporación de las comunidades, juntas de vecinos y líderes locales en la prevención, pues la violencia de género no se resuelve únicamente desde las oficinas gubernamentales.
El drama de los feminicidios en República Dominicana es, en última instancia, un reflejo de la deuda pendiente del país con la igualdad de género y el derecho de ese grupo de la población a vivir libres de violencia.
Cada caso no es solo un número en las estadísticas, sino una vida arrebatada, una familia destruida y una sociedad marcada por la impunidad.
La pregunta clave no es cuántas políticas se anuncian, sino cuántas vidas se salvan. El reto sigue abierto y la urgencia es innegable: detener la violencia antes de que se materialice en otra víctima más. arb/mpv