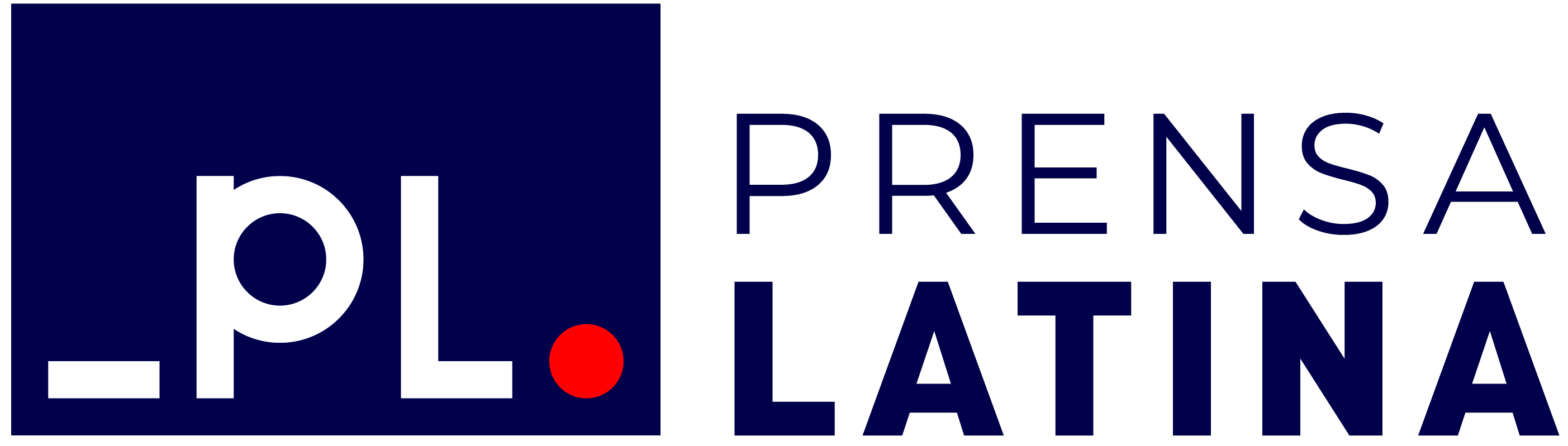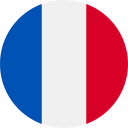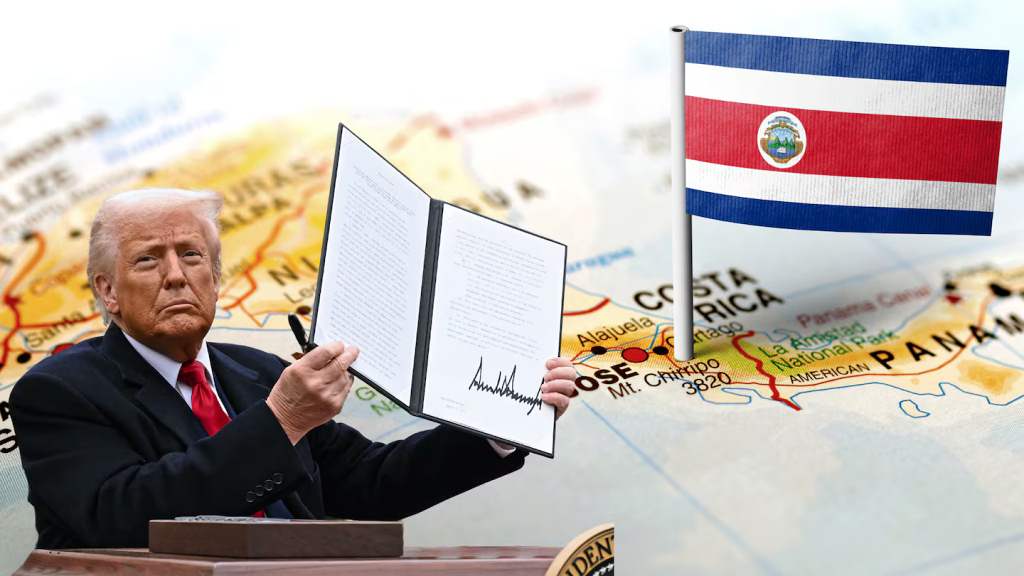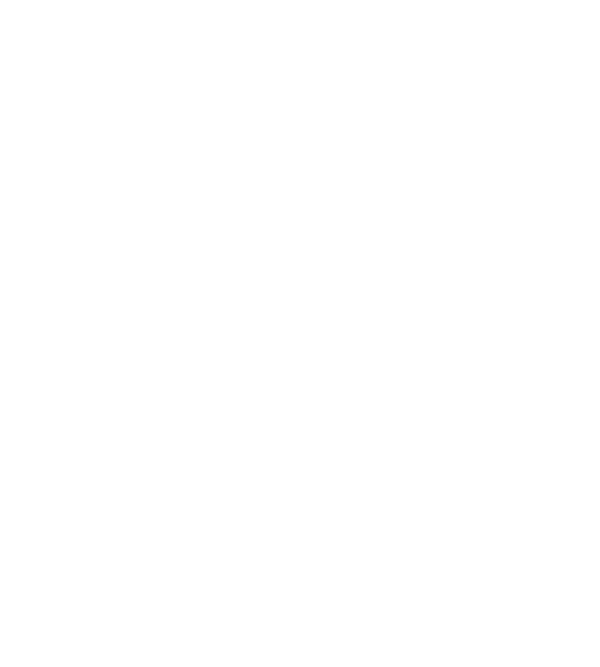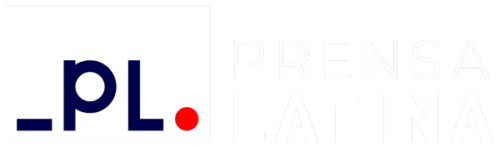Por María Julia Mayoral
Redacción de Economía
A solo cinco años de la fecha límite, los indicadores relativos a la reducción de la pobreza y las desigualdades muestran los peores resultados, corroboró el organismo en abril de 2025, a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal.
Sin un impulso adicional durante el próximo lustro, el área solo alcanzará el 23 por ciento de las metas correspondientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió el análisis, que también alertó sobre los retrasos en la solución de problemas urbanos, en la acción contra el cambio climático, la promoción de la paz y la justicia.
El 41 por ciento de las 169 metas va en la dirección correcta, pero a un ritmo insuficiente, mientras la trayectoria del otro 36 por ciento está estancada o en retroceso con respecto a 2015, cuando fue aprobada la Agenda 2030, sopesó la Cepal.
Políticos, economistas e historiadores suelen usar el término de “década perdida” al sintetizar la crisis latinoamericana y caribeña de los años de 1980 por la conjugación de factores como el incremento de las deudas externas, el alza de los déficits fiscales, y las volatilidades inflacionarias y de tipo cambiario.
Si bien persisten sensibles diferencias entre los países de la zona, el panorama general continúa siendo poco halagüeño: en el periodo de 2015-2024 la tasa de expansión del producto interno bruto (PIB) regional fue de 0,9 por ciento, es decir, menos de la mitad del dos por ciento al que se creció en el decenio de los ’80.
Pese al magro desempeño, el informe de la Cepal sobre los ODS reconoció saldos más favorables en materia de salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, y vida de ecosistemas terrestres, en comparación con los restantes parámetros.
El avance, aclaró, encierra disparidades entre las subregiones: México y Centroamérica van en camino de lograr un 24 por ciento de las metas en 2030 y Sudamérica un 23 por ciento; en tanto, el Caribe apenas llegaría a un 13 por ciento.
A juicio de la fuente, el rezago responde, entre otras razones, a la debilidad en las capacidades institucionales, la falta de priorización de algunos objetivos en los planes nacionales de desarrollo, el insuficiente financiamiento y el reducido espacio fiscal, con el lastre de la deuda.
El crecimiento relativamente lento de la economía y el comercio mundiales a partir de 2014-2015 tampoco ofreció el mejor ambiente macroeconómico. Luego, la pandemia de la Covid-19 y las posteriores crisis en cascada desaceleraron el progreso y profundizaron las desigualdades estructurales, razonó el organismo.
De acuerdo con el diagnóstico, la carencia de financiación adecuada es uno de los principales obstáculos para concretar los ODS, pues hacen falta “inversiones significativas” en infraestructura sostenible, educación, salud y tecnología, ejemplificó.
Asimismo, resulta crucial mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y combatir la evasión fiscal para aumentar la disponibilidad de fondos nacionales, redondeó.
Antiguos y nuevos desafíos se juntan en un escenario internacional “muy complejo y de mucha incertidumbre”, afirmó la Cepal el pasado 29 de abril, al revisar a la baja sus proyecciones sobre el PIB regional y de cada uno de los países miembros para 2025.
A la luz de los cálculos recientes, la zona crecerá en promedio un dos por ciento este año, cuatro décimas menos que lo proyectado en diciembre 2024, y el mayor descenso tendrá lugar en el Caribe (sin contar el auge de Guyana por ventas de hidrocarburos).
Los incrementos esperados son: 2,5 puntos porcentuales en América del Sur; 1,0 por ciento en Centroamérica y México y 1,8 en el Caribe (excluyendo a Guyana).
El recorte en las predicciones tuvo en cuenta “la confrontación geoeconómica” en curso, la cual elevó el riesgo de disrupciones graves en las cadenas de producción global y en los flujos del comercio internacional.
A modo de ejemplo, la Cepal consideró que los anuncios arancelarios de Estados Unidos no solo tienen efectos directos sobre las exportaciones del área a la economía norteamericana, sino también repercusiones indirectas por la vía de una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales.
“Todos estos factores han provocado una revisión a la baja de las prospectivas de crecimiento a nivel global y, en especial, de los principales socios comerciales de la región: Estados Unidos y China”, expresa el texto.
El Fondo Monetario Internacional también modificó en abril su vaticinio de crecimiento anual para la potencia norteña del 2,7 (estimado en enero) al 1,8 por ciento. Redujo la proporción para la eurozona de 1,0 a 0,8 puntos porcentuales y en el caso del gigante asiático de 4,6 a 4,0 por ciento.
Múltiples análisis de la Cepal fundamentan que la crisis se expresa no solamente en tendencias negativas o de crecimiento insuficiente de diversos indicadores económicos y sociales, sino también en las “trampas del desarrollo”, cuyas brechas estructurales están concatenadas.
Según las indagaciones, Latinoamérica y el Caribe padecen de un problema crónico de bajo crecimiento; “no es un tema solo de la última década, es una tendencia de largo plazo”, remarcó la institución en un informe de 2024.
Tampoco son fenómenos coyunturales la elevada desigualdad social, las debilidades institucionales y de gobernanza, la vulnerabilidad frente a los eventos extremos, como huracanes, olas de calor, sequías e inundaciones, ni los deterioros ambientales por la deforestación, la contaminación del aire, el agua y el suelo, juzgó.
Un estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Cepal, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Comisión Europea, reconoció que los Estados del área debían “mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo”.
El documento, titulado “Perspectivas económicas de América Latina 2024: Financiando el desarrollo sostenible”, expuso entonces que el déficit del gasto, para cumplir con las principales prioridades, ascendía a un promedio de 99 mil millones de dólares al año.
Al decir del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el mundo “nos enfrentamos a algunas duras verdades”: los donantes, ilustró, están abandonando los compromisos y la entrega de ayuda a “una velocidad y escala históricas”, mientras las barreras comerciales se levantan “a un ritmo vertiginoso”.

Los ODS, contrastó, están lejos de cumplirse, agravados por un déficit de financiación anual estimado en cuatro billones de dólares a escala global, reveló el alto funcionario en un foro del Consejo Económico y Social (Ecosoc) del organismo.
La financiación al desarrollo forma parte del futuro del sistema multilateral y debe reflejar la “convicción en el poder de las soluciones globales a problemas globales como la pobreza, el hambre y la crisis climática”, opinó.
arb/mjm