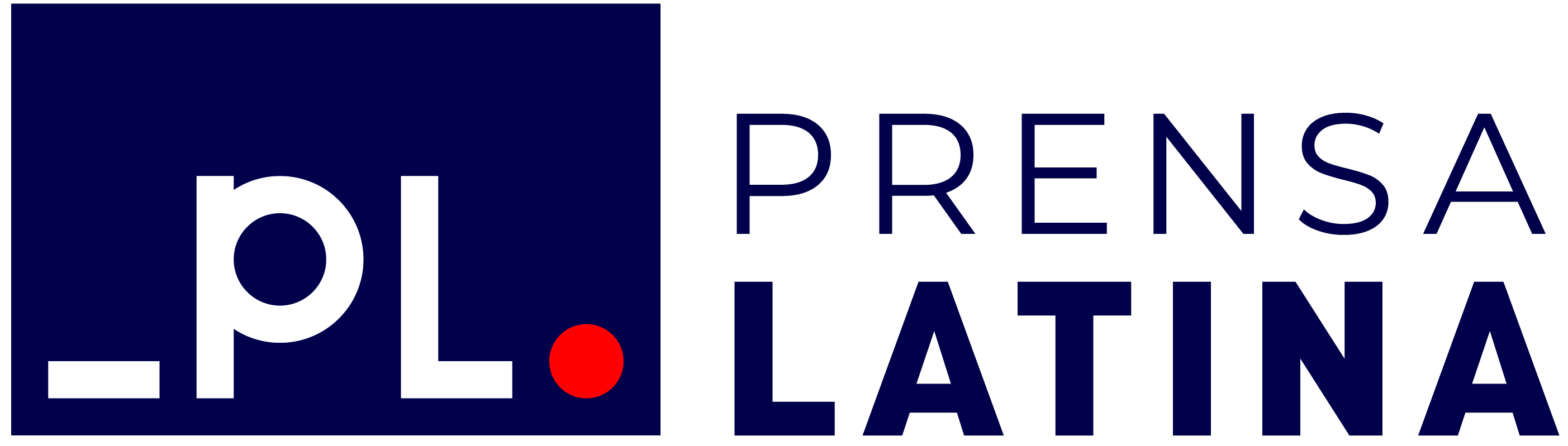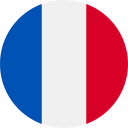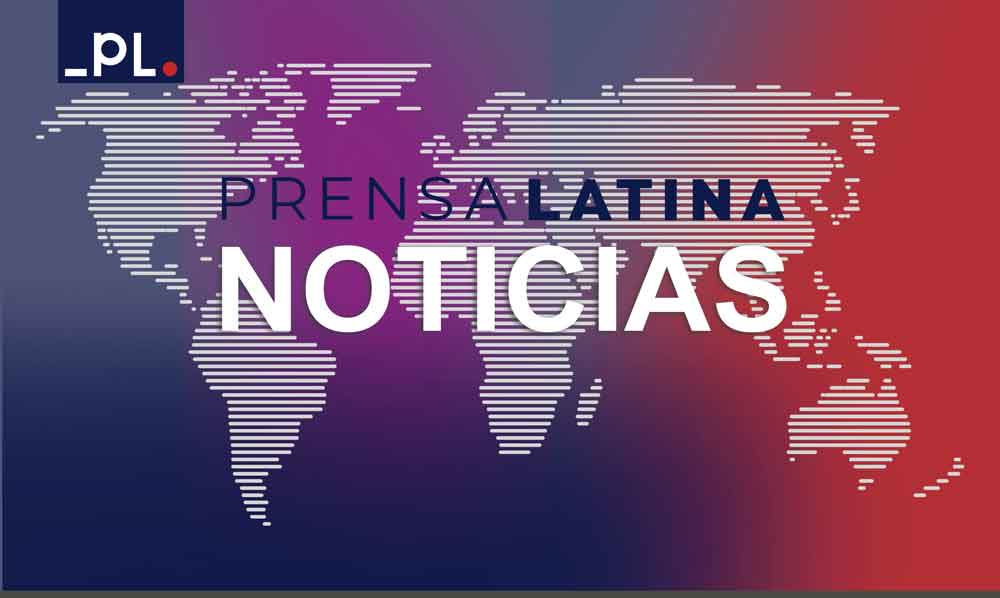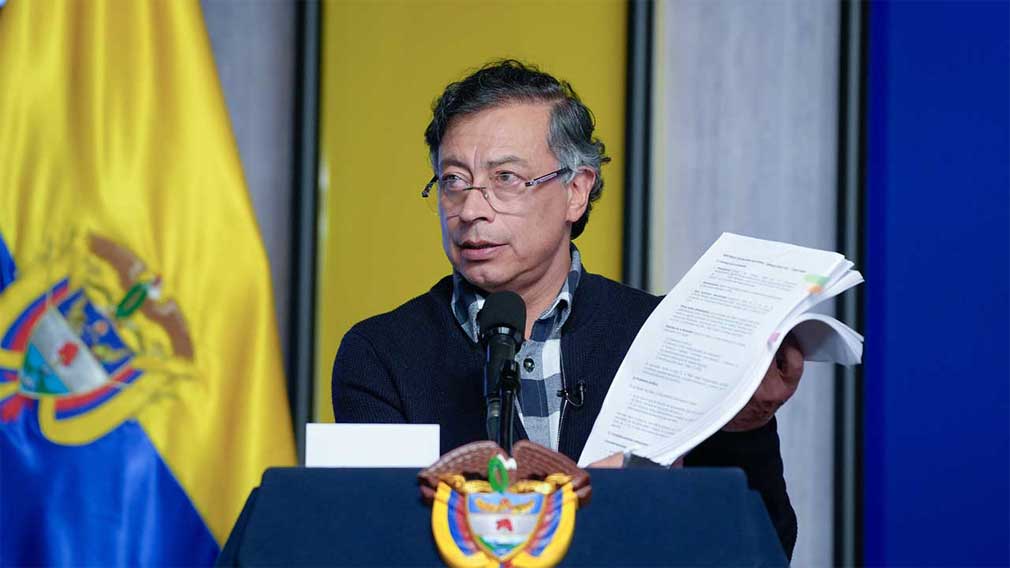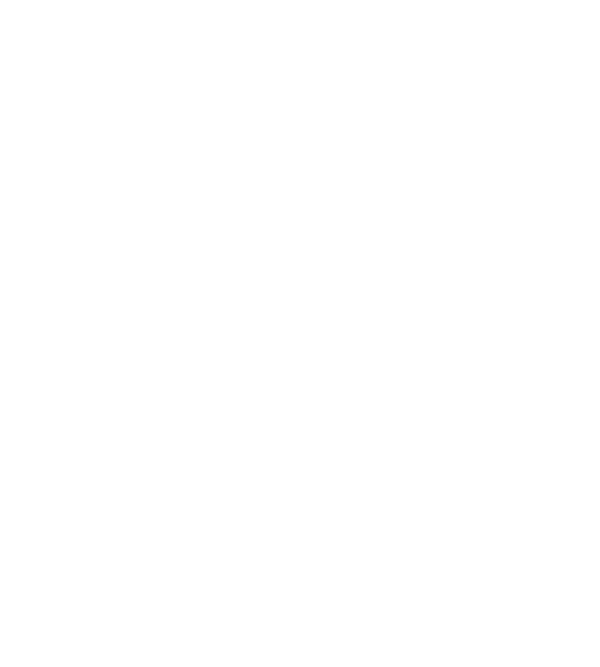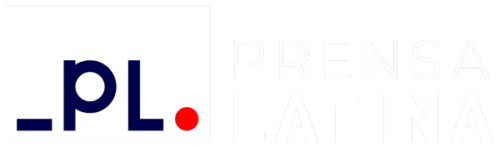Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe en Uruguay
Lo dice en la Casa de la Cultura Afrouruguaya, en el barrio capitalino de Palermo, adonde llegó cuando Prensa Latina entrevistaba a Cristina Silva, la directora de esa institución “abierta a la comunidad”.

Ya era una conversación a tres manos, que había comenzado con Isabel “Chabela” Ramírez, quien lleva con humildad el título de Ciudadana Ilustre que el año pasado le confirió la Intendencia de Montevideo como artista, cantante, figura del carnaval y luchadora social.
“Me puse a componer porque nadie escribía lo que quería decir en mis cantos”, refiere Chabela, quien denuncia lo que califica como invisibilización de lo afro en su país.
LA ESCLAVITUD Y LA “ABOLICIÓN”
Años antes de la fundación oficial de Montevideo, ya ingresaban esclavizados a la región del Río de la Plata. Hacia 1741 se regulariza la trata hacia esta capital, cuyo puerto se consolida como punto importante de ese inhumano comercio.
En 1787, el Cabildo de Montevideo ordenó la construcción del “Caserío de los Negros” para el alojamiento y cuarentena de los que llegaban.
Hasta la primera década del siglo XIX se utilizó como depósito, marcaje, engorde, venta y cementerio, por donde pasaron decenas de miles de víctimas llegadas en barcos esclavistas desde las costas africanas.

Chabela Ramírez apresura la riposta a enfoques que “endulzan” la crudeza de la esclavitud en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay.
“Se habla mucho de la esclavitud doméstica, pero la construcción de Montevideo se erigió sobre los hombros de los esclavizados, el adoquinado, la Rambla. El concepto de la época era que los negros solo servían para determinadas tareas”.
Fueron carne de cañón en los procesos y guerras políticas y de independencia. Estaban en la primera línea de fuego, incorporados de manera no voluntaria y luego mediante promesa de otorgarle la libertad, argumenta.
La abolición de la esclavitud en Uruguay fue un proceso que culminó en dos decretos principales durante la Guerra Grande: uno en 1842 por el gobierno de la República y otro en 1846 por el gobierno del Cerrito.
Los esclavos debían servir seis años en el Ejército. Muchos quedaron en la cárcel del Cabildo bajo el cargo de “desertores”.
Antes, en 1825, se decreta la Libertad de Vientres. “Cómo iban a ser libres niñas y niños cuyos padres estaban esclavizados”, refuta mi entrevistada. Y agrega: Las dos leyes abolicionistas permitieron a los propietarios mantener sirvientes y garantizaban una compensación por los “esclavos útiles” que fueran destinados al servicio militar. La abolición no fue tal, además dejó sin trabajo y en la miseria a las personas “liberadas”, sostiene a su vez la directora de Casa de la Cultura Afrouruguaya.
Cristina Silva subraya que para entonces no tenían derecho a la tierra, “porque el reparto se dio en la Colonia, entre las personas blancas que venían de Europa”.
Ahí partimos de una gran inequidad, que se repite con el acceso a la vivienda, al salario, a la salud, apunta y subraya que “los derechos de los afrodescendientes no fueron plenamente reconocidos ni por la abolición ni por el proceso de institución de la República”.
La población afro quedó relegada a lo que era el Cordón o periferia de la ciudad, que hoy son Barrio Sur y Palermo, asegura y rememora otro episodio de violencia racista.
“En la década del 70 del siglo pasado, estos barrios comenzaron a tener valor inmobiliario por el crecimiento de la capital. Entre 1978 y 1979, la dictadura militar imperante desalojó de forma compulsiva a los pobladores negros, que debieron reasentarse en las afueras”.

DATOS DE LA INEQUIDAD
Son innegables los avances alcanzados en Uruguay para la inclusión social y el combate a la discriminación racial. Hay leyes que pretenden promover el acceso al mercado laboral y fijan en ocho por ciento las plazas para afrodescendientes. “Pero el que hizo la ley hizo la trampa”, acota Cristina Silva, quien es abogada.
Afirma que en la aplicación de esa legislación se piden estándares que muchas veces no alcanzan los afrouruguayos por no haber completado la educación secundaria, entre otros factores, “por los cuales no están quitando plazas laborales”.
Según el censo de 2023, el 10,6 por ciento de la población uruguaya se definió como afrodescendiente. Se concentra principalmente en Montevideo y Canelones, y en los departamentos de Rivera, Artiga y Cerro Largo, en la frontera con Brasil.
Entre los negros uruguayos el índice de pobreza es alrededor del doble al del promedio país. Según Silva, la pobreza entre los niños afrodescendientes de su país anda por el 46 por ciento.
Las condiciones de vivienda son más precarias; más altas las tasas de deserción escolar, de desempleo y trabajo informal, lo que limita a su vez el acceso a la salud pública.
MÁS QUE CANDOMBE
El candombe tiene hoy gran popularidad pero está resignificado, pues sus tareas originales eran la ritual y la de resistencia.
Durante dos siglos se desarrolló de manera muy limitada y ahora se le otorga un carácter mucho más recreativo y de “subcultura”. Así lo considera Chabela Ramírez, cuyo disco “De tambores y de amores” (2017) resulta explosión de sonidos, mezcla de instrumentos de percusión de origen africano que se acoplan a su voz heterogénea.
Uruguay celebra desde 2005, cada 3 de diciembre, el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. En 2009 el candombe fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Pero el aporte africano a la cultura e identidad uruguayas trasciende con nombres y obras que van desde la poeta Virginia Brindis de Salas, Lágrima Ríos (la dama negra del tango), el músico Rubén Rada o el escritor Juan Julio Arrascaeta quien criticaba a un pintor de su época por deformar en el lienzo las figuras afros. “Nos pintan como monos”, fustigaba.
Chabela menciona a Agustín Pedrosa, comunista, fundador y dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción, y luchador por derechos laborales.
La directora del recinto cultural refiere a Edgardo Ortuño, quien fue el primer legislador negro de su país y hoy resulta el único afrouruguayo, ministro de Ambiente, en el gabinete del presidente Yamandú Orsi.
“No me dejen solo” relata Cristina que expresó Ortuño en su última visita a la casa ubicada en la calle Isla de Flores, de Palermo, por donde arrollan las comparsas del carnaval de Montevideo.
A unas cuadras queda la Rambla. Resulta franja que bordea barrios acomodados de la ciudad donde sus habitantes pasean, realizan ejercicios, deportes y otras actividades recreativas.
“Fíjate que en la Rambla no hay negros”, dice Beatriz Santos sobre una ausencia que está a ojos vista y que para ella tiene que ver con “el racismo estructural en Uruguay”.
arb/ool