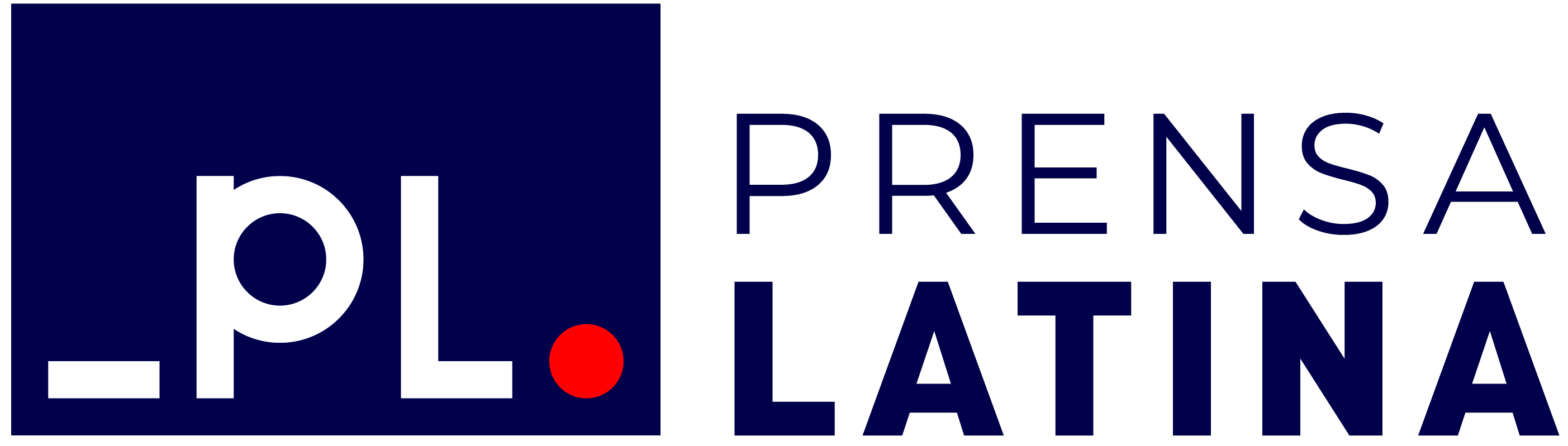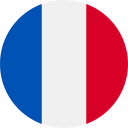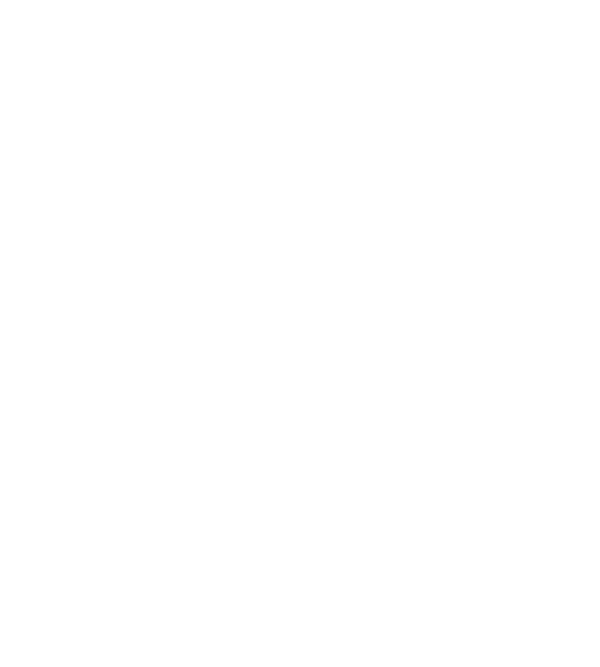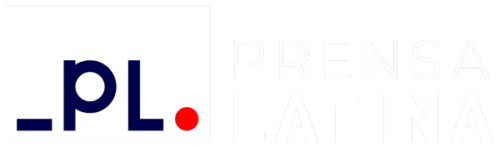Por Lianet Arias Sosa
Corresponsal jefa en México
Así llamaron los mexicas a la otrora poderosa ciudad cuando avistaron sus templos, calzadas y estructuras en el peregrinaje hacia el sitio donde habrían de erigir su propia urbe: justo a 40 kilómetros al suroeste de Teotihuacán, en la actual capital de México.
El arqueólogo Sergio Gómez cuenta a Prensa Latina sobre los orígenes de esa sociedad, conformada desde sus inicios por grupos con lenguas y tradiciones culturales distintas y provenientes del territorio mesoamericano, que comenzaron a asentarse allí alrededor del 400 antes de nuestra era.
“Seguramente muchos de estos grupos eran originarios del altiplano central y de la cuenca de México y por alguna razón que todavía no es muy clara decidieron ocupar lo que es el Valle de Teotihuacán, que siglos después es donde se construiría esta grandiosa ciudad”, comenta.
Su relato llega entonces al año 100 o 150 de nuestra era, un momento en el cual la población ascendía a alrededor de 20 mil habitantes y comenzaba una intensa actividad constructiva en lo que sería uno o dos siglos más tarde la metrópoli más importante de su tiempo.
El arqueólogo sitúa el apogeo de la urbe en un período comprendido entre los años 200 y 600, alrededor de cuatro siglos en los que emergió como un punto de inflexión o parteaguas, especialmente por su trazo y estructuras arquitectónicas.
Hasta el surgimiento de Teotihuacán, no había existido en la cuenca de México ningún asentamiento con calles y construcciones perfectamente orientadas y de muy buena calidad, aunque ya había evidencias de vínculos comerciales y políticos con regiones distantes.
Una de las muestras de esa transformación en el modo de vida resultó patente hacia el 250, cuando el número de habitantes totalizó unos 75 mil (o tal vez un poco más), pero la mayoría de los alimentos consumidos eran traídos desde otras zonas.
Según Gómez, la urbe dejó de producir sus propios alimentos y la mayor actividad económica se centró entonces en la producción artesanal, específicamente en la explotación de los yacimientos de obsidiana gris, ubicados muy cerca de la ciudad, y de obsidiana verde, la de mejor calidad.
La roca volcánica tuvo un amplio espectro de usos, desde la elaboración de instrumentos destinados al trabajo y la cacería hasta enseres domésticos, armas, objetos de vestimenta y símbolos de poder relacionados con el sacrificio humano y el militarismo.
Para el especialista, probablemente el gran éxito económico de la ciudad residió en el control de estos yacimientos (en el caso de la obsidiana verde, situado a unos 60 kilómetros de distancia) y la intensa actividad artesanal dedicada al intercambio comercial en el mercado local y de la región.
LA LUNA, EL SOL Y LA SERPIENTE EMPLUMADA
Por aquellos tiempos, la ciudad alcanzaba una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados, con más de dos mil conjuntos arquitectónicos, todos ellos separados por calles que conformaban la red urbana, y una amplia representación de complejos religiosos.
Si bien la metrópoli se organizaba en barrios, cada uno de los cuales poseía templos de enorme relevancia para la vida comunitaria, tres complejos arquitectónicos marcaron hace siglos y aún ahora la grandeza de ese sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Gómez no duda en señalarlos: uno es la Pirámide de la Luna; el otro, el complejo de la Pirámide del Sol, y el tercero, el de La Ciudadela, donde se encuentra el Templo de la Serpiente Emplumada o Quetzalcóatl, una de las deidades fundamentales en la mitología mesoamericana.
El arqueólogo describe las funciones de tales estructuras, en primer lugar, como bases para sostener en la parte alta un cuarto destinado a resguardar las imágenes de los dioses, y en segundo, como gigantescos marcadores astronómicos, el mayor de todos, la Pirámide del Sol.
En tiempos prehispánicos, los antiguos pobladores utilizaban dos calendarios: uno ritual, de 260 días, y otro solar, de 360, asevera el experto, al señalar que justamente la Pirámide del Sol está ubicada en ese punto, porque marca la integración de este sistema.
A su juicio, dichas representaciones del paso del tiempo no se inventaron en Teotihuacán, pero fue allí donde quedaron institucionalizadas y formalizadas, con toda una metrópoli erigida conforme a este sistema calendárico, de ahí su importancia.
Pero más allá de la comprensión en torno al desplazamiento de los cuerpos celestes o quizá por ello, la sociedad teotihuacana había conseguido también entre los años 150 y 200 planificar y trazar perfectamente toda una nueva urbe sobre la ya edificada.
Gómez alude a recientes investigaciones y revela que una primera ciudad, con “orientación de norte a sur de 11 grados desviado al Este del Norte es destruida completamente para encima construir otra de características muy similares, pero ahora con una diferencia de apenas cuatro grados”.
“Si consideramos que en Mesoamérica no había animales de carga o que la rueda no se utilizaba con fines prácticos, hay que imaginar la enorme tarea que implicó el acarreo de millones y millones y millones de metros cúbicos de tierra y piedra”, manifiesta.
El arqueólogo menciona incluso la necesidad de agua, pues se requiere mucha para “hacer el lodo con el que se pegan las piedras o elaborar la argamasa, una especie de cemento de concreto con el cual se recubrían las paredes, se hacían los pisos y muchas de las techumbres de los edificios”.
La destrucción y construcción de otra urbe, señala la clara existencia de “una forma de organización muy férrea”: un Estado ya consolidado que ordenaba y dirigía.
DOS VISIONES SOBRE UN GOBIERNO
Aunque coinciden en describirla como una sociedad de carácter estatal, en la cual distintas instituciones mantenían el control de la población en términos sociales y económicos, entre los arqueólogos asoman dos puntos de vista acerca de los grupos o individuos que pudieron detentar ese poder.
“Unos dicen que el sistema de gobierno era compartido entre varias personas y obviamente con las instituciones, y otros, entre ellos yo, pensamos que había a la cabeza del Estado teotihuacano una autoridad suprema, una sola persona en la cual recaía todo el poder”, precisa.
Ninguna de las dos visiones, sin embargo, ha logrado reunir en siglos de estudios los elementos suficientes para imponerse a la otra.
Gómez sostiene que en los niveles más altos de la escala social estaban las personas con cargos en la administración, los sacerdotes, los guerreros y los comerciantes, mientras en la base de la pirámide permanecían los artesanos y los campesinos.
“Debió ser una sociedad extremadamente jerarquizada, dividida o separada en dos clases: la dominante y explotadora, y la explotada y políticamente subordinada a la otra”, expone el investigador al aclarar que al interior de estas debió existir también diferenciación social.
Tal vez esas diferencias sociales y la explotación intensiva de las capas consideradas inferiores abrieron las puertas al declive de Teotihuacán, aunque también se han barajado hipótesis tan disímiles como una epidemia, una invasión o un cambio climático.
Sobre el final de la poderosa urbe, abandonada hacia el año 650 o 700, planean más interrogantes que certezas, un hecho atractivo para los arqueólogos, pero también para quienes visitan hoy el centro religioso y de peregrinación más importante de su tiempo en Mesoamérica.
arb/las